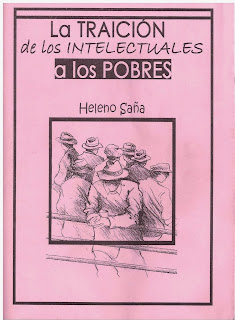Mandamientos del intelectual
«El intelectual acreedor de verdad de ese noble título en el fondo es siempre un educador, que nos recuerda con su discurso la alta dignidad que poseemos los seres humanos y nos enseña que la democracia liberal se define por ser el régimen político que ha organizado sus instituciones prioritariamente para respetar la dignidad de los ciudadanos esperando que éstos hagan lo mismo también entre sí, lo que la convierte en el sistema más decente de cuantos existen»
Si van a enunciarse unos mandamientos del intelectual, no debe faltar una definición de esta figura. Se han propuesto en el pasado varias, yo daré la mía. Un intelectual es alguien que, siendo especialista en un campo particular, es capaz de crear además un discurso para la generalidad de la gente. Lo nuclear reside en ese discurso, claro está, pero no cualquier discurso vale. Repárese en los otros dos elementos: su autor ha de ser alguien competente en alguna disciplina o actividad, la que sea. Sin esa experiencia, sus generalizaciones serán sospechosas de veleidades insustanciales desconocedoras de cómo funciona el mundo real, articulado en profesiones y oficios. De otro lado, por el tema elegido y por la forma de expresarlo, el discurso ha de ser interesante para la generalidad de las personas, trascendiendo el estrecho círculo de los colegas de su especialización. La ambición de llamar la atención a una audiencia potencialmente ilimitada impone a quien lo intenta ciertos deberes o mandamientos, entre los cuales, a mi juicio, se encuentran los que siguen.
Conforme al primer mandamiento, el intelectual conocerá el dolor de los hombres y su discurso traslucirá que en todo momento lo tiene en cuenta, pues todo argumento que abstrae de esa realidad dolo rosa y no se hace solidario de ella está viciado de irrealidad y deja instantáneamente de resultar convincente. Además de que, cual bumerán que vuelve sobre el lanzador y lo golpea en la coronilla, desenmascara a su autor como una mentalidad probable mente infantil y miope.
La política, que divide el mundo en amigos y enemigos y promueve una pelea inclemente entre los primeros y los segundos tiende a simplificar el razonamiento hasta el extremo con el propósito de enardecer a los suyos y conseguir lo más pronto posible su objetivo final, que se resume en la obtención del poder. Nada que objetar mientras esa tosca esquematización se mantenga en su limitada esfera. Lo malo viene cuando los «terribles simplificadores» (expresión del historiador Jacob Burckhardt) saltan a la opinión pública, que, libre de los antagonismos políticos, sería en principio apta para una deliberación racional.
Por eso el segundo mandamiento ordena mirar las cosas desde lo alto peraltados por un «pathos de la distancia» (Nietzsche. 'Más allá del bien y del mal, &257'), rectamente interpretado. El intelectual, cuando comunica con la sociedad, no lo hace nunca en nombre propio. sino en nombre de todos. Esta representación de la totalidad (otra manera de designar al viejo sentido común) le exige que se distancie de sí mismo y, al contemplar con perspectiva de pájaro el asunto de que se trate, ofrezca una visión prudente, a largo plazo y de conjunto, que se haga cargo con ecuanimidad de la pluralidad de los intereses en juego, muchas veces intrincados y susceptibles de varias interpretaciones por contraste con esas opiniones de vuelo corto y raso que se agotan en reiterar la posición ideológica ya tomada de antemano, para la cual, da igual lo que se arguya, todo está claro. demasiado claro.
En un régimen autoritario, el intelectual es un disidente que presenta como alternativa a ese sistema inicuo el superior ideal democrático. En una democracia, presidido por ese ideal, su misión muta sustancialmente, circunstancia que algunos parecen ignorar. Pues ocurre que la democracia liberal es un equilibrio delicadísimo de diferentes ingredientes sabiamente conjugados tras superar mu chas pruebas a lo largo del tiempo (económicos, políticos, éticos, jurídicos, cívicos), cuyo soporte, una vez invalidados los fundamentos tradicionales, descansa exclusivamente en la ilustración de la propia ciudadanía, que ha de estar educada para entender y sentir esos refinamientos. En consecuencia, el tercer mandamiento dice que el intelectual tendrá que cultivar un temple para estas sutilezas, pues, sin ellas, cae en la barbarie del peor gusto. El tacto le inducirá a comportarse con frecuencia de un modo anticíclico: en las épocas de bonanza, en las que la población, satisfecha de la prosperidad que disfruta, sobrelleva con deportividad la sana crítica, avisará de los peligros, señalará riesgos, aconsejará re formas, criticará insuficiencias, denunciará corrupciones del ideal; en las épocas de crisis, en cambio, en que la ciudadanía se halla coagulada por la angustia y desesperación y que, debido al sufrimiento, vacila sobre el sistema, el intelectual se desvivirá por traer a la memoria de la ciudadanía la sabiduría profunda de ese ideal y dará razones para la confianza.
Y es que el intelectual acreedor de verdad de ese noble título en el fondo es siempre un educador, que nos recuerda con su discurso la alta dignidad que poseemos los seres humanos y nos enseña que la democracia liberal se define por ser el régimen político que ha organiza do sus instituciones prioritariamente para respetar la dignidad de los ciudadanos esperando que éstos hagan lo mismo también entre sí, lo que la convierte en el sistema más decente de cuantos existen.
Un discurso es una secuencia de combinaciones de veintisiete letras. Por tanto, el intelectual, incluso el científico, funge siempre de hombre de letras y ha de dominar el arte de combinarlas bien para formar palabras, frases, periodos y párrafos. El cuarto mandamiento, referido al estilo, dice que el intelectual, al reclamar para sí la atención general, está obligado a tratar esa atención con amabilidad y cortesía, por lo que procurará expresarse con corrección, claridad, brevedad, elegancia, amenidad y un poco de gracia.
El quinto mandamiento...
En una película de Mel Brooks, 'La loca historia del mundo', bajaba Moisés del monte Sinaí con tres tablas disponiéndose a proclamar ante el pueblo solemnemente congregado los Quince Mandamientos de la Ley de Dios. Al levantar los brazos en gesto sacerdotal, se le deslizó una de las tablas al suelo y se rompió, por los que, corrigiéndose al instante, anunció los Diez Mandamientos de la Ley de Dios, para alivio de los sufridos judíos, ya muy agobiados por un exceso de prescripciones divinas.
Con esto quiero decir que traía preparados un puñado más de mandamientos para el intelectual, pero por falta de espacio los dejo para mejor ocasión.
Javier Gomá Lanzón
es filósofo y dramaturgo