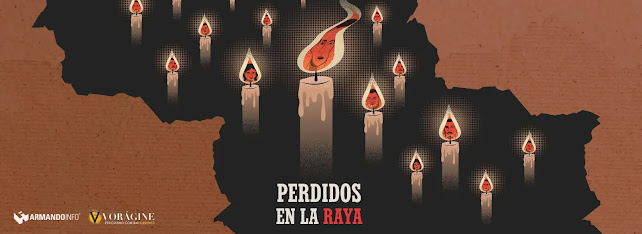Crónica
Todo por el oro: migración y violencia
en la trifrontera del Río Negro
A lo largo del río Negro, la arteria que conecta a Colombia, Venezuela y Brasil en la Amazonía, numerosos pueblos indígenas y distintas comunidades ribereñas sobreviven entre la minería ilegal y los grupos armados, dos poderes de facto que dominan ese eje con el peso de un metal innoble: el plomo.
Durante la madrugada del 3 de agosto en el caño Pimichín, un afluente del río Negro ubicado junto al municipio de Maroa, en la amazonía venezolana, combatientes del Ejército de Liberación Nacional (ELN) atacaron a integrantes del Frente Acacio Medina de la Segunda Marquetalia (SM), una disidencia de las antiguas Farc, en una maniobra para aniquilar el liderazgo del grupo. Hubo muertos y heridos, inclusa de varios mandos, pero hasta la publicación de esta crónica su número no se ha podido confirmar.
Los dos grupos se repartían el control territorial de la zona fronteriza entre Colombia y Venezuela, pero la búsqueda del dominio total rompió esa alianza, un matrimonio de conveniencia basado en acuerdos para dividir las minas, compartir las rutas de narcotráfico y repartir las ganancias. Ahora, cuentan los líderes indígenas locales, varios mineros y fuentes de las fuerzas de seguridad, el acceso y el tránsito por esta zona está controlado y prohibido por el ELN como la nueva autoridad única. Los civiles han sido arrastrados a un miedo mayor y podrían desplazarse en masa hacia Inírida, la capital del departamento de Guainía. Las fuentes reportaron ayer movilizaciones de tropas en territorios indígenas, lo que podría marcar el inicio de una nueva ola de violencia en la región.
Esta noticia y la incertidumbre frente a sus consecuencias viajaron rápido hacia las poblaciones aledañas, río arriba y abajo, entre comunidades cuyo destino está ligado al vaivén caprichoso de la violencia armada.
MUERTE EN BUSCA DEL FULGOR
Hace algunas semanas, seis lanchas de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), decenas de soldados y varios drones vigilaban el río Cunucunuma, ubicado en la Amazonía venezolana, sobre un cauce donde abundan piedras que los indígenas yekuanas consideran sagradas. Hablamos del granito y de otras formaciones; pero no del oro, un metal blando que carece de utilidad en su cultura. Fuera del universo yekuana, entre los mineros mestizos, ese desinterés muta en un afán que sortea la persecución, la extorsión y la muerte en busca del codiciado fulgor amarillo.
Dairo Pertuz*, 41 años y 13 en la minería, llevaba diez días escondido entre los márgenes del Cunucunuma, donde prendía su teléfono solo unos minutos para evadir a los drones; mientras su balsa, una estructura de 200 millones de pesos colombianos (casi USD 50 mil) que horada el lecho del río, permanecía enterrada en pedazos.
“Dicen que este operativo va a durar 40 días. Toca esperar pa’ poder trabajar”, contaba.
La Guardia vuelve cada tanto a ese lugar, pero los mineros están habituados. “Desarmamos las balsas, escondemos las piezas y nos movemos entre las bocas del río. Cambiamos de lugar todos los días mientras esa gente se va”.
Dairo vive en Inírida, la pequeña capital del departamento de Guainía, en el extremo suroriental de Colombia, pero pasa meses en Cunucunuma buscando la veta dorada. Desde su casa viaja tres días en lancha, y en el camino atraviesa varios peajes que los indígenas imponen a quienes explotan la selva. Hasta la semana pasada, antes del conflicto, cuando llegaba a la mina en el río, tenía que pagar 25 gramos de oro mensuales para el Frente José Pérez Carrero del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y para el Frente Acacio Medina de la Segunda Marquetalia (SM), un grupo liderado por Iván Márquez, jefe negociador por las antiguas FARC en el Acuerdo de Paz de 2016, que tiempo después desertó del acuerdo. Los dos grupos ahora se disputan el control, pero difícilmente eso genere alguna ventaja para Dairo.
Dairo también debe comprar agua, comida y mucho combustible para el motor de la draga. Después el beneficio se reparte: 40 por ciento para los buzos y 60 para el dueño de la balsa, que debe invertir en averías y repuestos. Los mineros gastan fortunas en su operación, pero consiguen un buen retorno, a una tasa de 400 mil pesos colombianos por gramo (unos USD 100).
“Mínimo sacamos 20 o 30 gramos de oro en un día, y ya eso es rentable. A veces salen 200, 400. Una vez sacamos 930 gramos en diez horas de trabajo”, contó Dairo. Es una vida azarosa, pero en tierra firme no abundan las opciones. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística de Colombia (Dane), en Guainía padecen un desempleo del 13,6% y la mitad de los jóvenes no estudia ni trabaja.
Dairo escapó de ese panorama y se fue a buscar oro en el río Inírida, en el Atabapo y en muchos meandros donde la veta a veces pinta y a veces no. Ahora en su balsa emplea hasta 12 personas, pero hace unos años tuvo que empezar de nuevo cuando la Armada colombiana le incendió otra.
“Ellos nos queman cinco, pero a los pocos días salen diez”, dijo confiado.
Varias minas ya vivieron su auge, y seguro vendrán otras después. Pero hoy Cunucunuma concita el mayor interés en el Alto Orinoco: hasta 200 balsas en producción permanente, calculó Dairo. Cunucunuma yace en Venezuela, pero su influencia viaja hasta Colombia y Brasil, donde irriga las economías de muchas comunidades por una arteria común: el extenso y sinuoso río Negro.
UN CASERÍO FANTASMA
En San Carlos de Río Negro, la segunda población del Amazonas venezolano, hubo un aeropuerto con vuelos diarios; un hospital que atendía a locales y vecinos; dos escuelas para estudiantes de aquí y de los asentamientos indígenas cercanos; siete tanques que suministraban gasolina barata a los tres países; una casa de la cultura donde se reunía la multitud en las fiestas patronales; una antena que daba telefonía hasta el lado colombiano; una pequeña flota mercante con grandes bongos de hierro; y varios expendios donde vendían los víveres que llegaban desde la capital, Puerto Ayacucho, por la vía fluvial.
San Carlos fue el mayor centro poblado de toda esta zona. Tres mil personas vivían aquí en los buenos tiempos, pero la ruina de Venezuela dejó a solo 800 y convirtió esto en un caserío fantasma.
“Muchos jóvenes se fueron a las minas, y el resto cogió pa’Brasil”, contó Daniel Abreu en las ruinas de su negocio. Donde antes hubo un almacén bien surtido, hoy se degradan un horno industrial y una amasadora en desuso, junto a dos vitrinas que exhiben galletas con marcas en portugués.
Ese día no había casi nadie en San Carlos: dos señoras vendían loterías de animalitos, un juego de azar informal y populachero; una chica se protegía del sol con su sombrilla; dos hombres en moto vendían un cerdo despiezado; otros cinco esperaban frente a la casa del alcalde en busca de ayudas; y dos militares de la Guardia Nacional, que al pasar provocaron el silencio precavido de Daniel. Cuando se alejaron, el comerciante, un indígena baré mestizo, retomó la charla y dijo que la infraestructura del pueblo se había hecho en democracia, antes de que Venezuela escorara.
Pese a todo, su local sigue bien ubicado frente a la Plaza Bolívar, un parche verde con grandes árboles en el centro de San Carlos. En diagonal está el muelle, adonde muchas veces llegó Daniel con su bongo cargado de comida y licores que traía en siete días de viaje por el río.
“Había que pagarle 4% al ELN, pero quedaba plata”, dijo. Aquella mañana solo navegaban los pequepeques: unas canoas con motores mínimos que cruzan pasajeros hacia el pueblo de San Felipe, en Colombia.
Hoy la energía en San Carlos llega intermitente, y la gasolina dejó de fluir desde Puerto Ayacucho el año pasado. Ahora esta comunidad la importa costosa desde Brasil en barcos de 20 mil litros. Daniel tenía uno similar, pero hoy yace oxidado entre la maleza junto al patio de su casa. Se subió a la proa como si todavía navegara.
“De la gente que conocí cuando llegué hace 25 años, solo quedan mis vecinos. Los demás murieron o se fueron. Hasta los perros se acabaron: no había comida pa’ uno, menos pa’ellos”. Daniel Abreu, 61 años, comerciante.
Pero Daniel nunca pensó en irse.
“Que se vaya el que esté joven”, dijo. Y unos cuantos lo están haciendo.
“Se van a las minas que hay por estos lados: Siapa, Moya, Cunucunuma, Camello, Carioca. Ahorita varios están esperando que pase un operativo de la Guardia pa’ irse”.
Aunque la riqueza del oro fluye en suelo venezolano, sus ganancias no se ven en poblaciones como San Carlos porque las familias beneficiadas cruzaron la frontera hace rato. Incluso la guerrilla se fue: aquí el ELN usaba a los jóvenes como informantes y como bestias de carga. Ya no. Entre los pocos rezagados quedan varios que también quieren irse, pero no tienen los medios. A algunos, como única salida, les ha quedado sólo la muerte: durante los últimos años ha habido varios suicidios aquí. En el patio de su casa, un poco desanimado después del recorrido, Abreu aventuró una tesis:
“Pa’evadir la realidad, pa’no sufrir lo que está pasando, se matan”.
UNA BANDERA DE LA AMAZONÍA
Navegar durante horas y días por estas aguas exige conciliar el esplendor y la monotonía del río, la vegetación y el cielo abierto en las dos orillas: tres franjas horizontales que transcurren paralelas por centenares de kilómetros. Esta podría ser una bandera de la Amazonía: abajo la banda oscura de la superficie, que sostiene la embarcación y permite el viaje; más arriba la franja verde de los árboles tupidos; y en lo alto la faja azul, iluminada por el sol como una gran lámpara incombustible. Mientras navegábamos en un pesado bongo de hierro, sobre la margen venezolana surgían comunidades indígenas que fueron abandonadas en los años recientes.
A 130 kilómetros de San Carlos y San Felipe, en Puerto Colombia, hace algunas semanas nos reunimos puertas adentro para evitar a hombres armados de las disidencias de las FARC, que a las siete de la noche deambulaban a sus anchas por el caserío. En el patio de una vivienda, varios indígenas curripacos compartían una sopa de pescado con ají y casabe mientras charlaban en su lengua a un ritmo veloz; hasta que cambiaron al castellano para exponer sus urgencias.
Primero habló Gilberto Elías*, dueño de una tienda:
“Aquí no hay seguridad. Los grupos armados pretenden vivir en el pueblo. Ellos antes hacían sus cosas en el monte; ahora patrullan aquí con fusiles y nos ponen en riesgo. Mañana vienen otros y nos acusan de colaboradores”, dijo con los labios apretados.
En este punto medio viven 70 personas en casas de tablas, sobre un borde alto del río, ubicado a 186 kilómetros de Inírida en lancha. Este solía ser un pasadizo útil para los viajeros y los comerciantes que transportan mercancías: 30 kilómetros por un atajo rudo en territorio venezolano acortaban el viaje hasta Maroa, un pueblo ubicado frente a Puerto Colombia, al otro lado del río. Pero la Guardia Nacional, dicen los pobladores en ambas orillas bajo estricto anonimato, empezó a extorsionar y a detener viajeros, y el tránsito paró. Ahora la única opción es viajar tres días o más, siempre en suelo colombiano, por una zona llamada Huesitos, donde la carga vadea arroyos y barriales en tractores para comunicar el río Inírida con el Negro.
Callada durante la reunión, Mariela*, otra comerciante indígena, por fin habló:
“¿Por qué tengo que compartir con esa gente el fruto de mi trabajo?”.
El Acacio Medina les cobraba una vacuna a quienes producen dinero en Puerto Colombia y lo mismo hacían los hombres del ELN, acampados en una finca vecina. Ambos grupos han llegado a convivir durante periodos en la zona. Sin embargo, como confirman los hechos recientes, la dinámica entre bandos es cambiante y volátil, y puede conducir a conflictos violentos. En el medio siempre queda atrapada la población civil.
“Yo soy de aquí y aquí quiero vivir. Si no, ya me hubiera ido”, dijo Mariela resignada.
Desde 2023 la Defensoría del Pueblo de Colombia advirtió el riesgo que corren los indígenas en esta región por la amenaza de los grupos armados que se alimentan del oro. “Esa explotación ilegal y violenta ha incrementado su capacidad financiera, y les posibilita robustecer sus estructuras e imponer el control territorial. Bajo este contexto la población civil está expuesta a graves vulneraciones de sus derechos”, dijo el defensor de entonces, Carlos Camargo. El lecho del río Negro ya no se explota, pero su cauce sirve para transportar el oro extraído hacia distintos destinos en Colombia, Venezuela y Brasil.
Las ondas de la minería viajan así desde los yacimientos hacia las comunidades. Aunque Puerto Colombia no mostraba una actividad comercial importante, los víveres y el combustible sólo se venden por la demanda de oro.
“El pueblo indígena no es minero. Lo que pasa es que los extranjeros contratan a nuestros jóvenes, y ellos se van para las minas”, dijo desde un extremo de la mesa Edson Meregildo, un joven que representa a 14 comunidades y casi 1800 indígenas de Guainía.
Varios de sus paisanos se fueron hace meses o años a Cunucunuma, algunos volvieron rígidos en congeladores conectados a plantas de energía, en voladoras que cruzan los ríos hasta la comunidad de origen, donde las familias reciben sus cadáveres derrotados.De allí mismo, sin demora, siempre sale alguien más como reemplazo.
Aquella noche la conversación se extendió hasta tarde, y Edson, por seguridad, recomendó dormir en una hamaca bajo ese mismo techo. Por la mañana, decenas de niños indígenas que estudian y viven en el internado de Puerto Colombia saltaron al río para bañarse y jugar un rato antes de las clases. Después se acercaron a la cocina de la escuela y recibieron allí una ración de galletas y café con leche.
Los chicos se divertían sin angustias, pero en el pueblo flotaba una atmósfera inquietante: los vecinos cruzaban miradas de sospecha o cautela; casi nadie hablaba. De pronto, una lancha rápida apareció con un sujeto de pie sobre el casco, vestido de civil, con gorra y gafas oscuras. El hombre bajó de un salto y abordó otra lancha amarrada en la orilla. Cuando se inclinó para encender el motor, en su cinto asomó una pistola.
“Ese era el comandante de la guerrilla, el que manda en la zona”, dijo un motorista más tarde, cuando nos alejábamos río abajo a toda velocidad.
Confluencia del Río Guainía y el Casiquiare del Orinoco, juntos forman el gran Río Negro. Foto: Sinar Alvarado.
ECONOMÍA DE ORO
Desde Inírida, en 45 minutos de vuelo sobre la selva hacia el sur, pequeñas aeronaves transportan pasajeros y carga ligera hasta una pista de tierra en San Felipe, la nueva capital comercial del río Negro en su tramo colombo-venezolano. Lo que no vuela hasta aquí, llega a través del cauce oscuro por toneladas: pasajeros, alimentos, bebidas, herramientas, ladrillos, cemento, gasolina y un sinfín de mercancías esenciales que sostienen la vida en las comunidades aledañas. El 80 por ciento de esa carga sigue hacia las minas. El resto se consume en este pueblo que apenas supera el millar de habitantes.
Juvenal Herrera*, dueño de un negocio en la calle principal, llegó hace 20 años y no puede quejarse: compró casas afuera y educó a sus hijos con el dinero que produce en este lugar.
“He tenido días de 20 y 30 millones. Esto aquí es bueno”, dijo satisfecho en su negocio repleto. “Entre diciembre y enero metí 120 tambores de gasolina. En febrero ya no había”. Cada tambor —60 galones— cuesta en Inírida 1,2 millones de pesos colombianos (casi USD 300), y se vende al doble en San Felipe. Si el oro aquí es el rey, la gasolina es la reina: con ella se encienden las dragas y los motores de las embarcaciones, las plantas de energía y los equipos de sonido en los comercios, los ventiladores en los hoteles y las luces que iluminan el pueblo cada noche. Aunque a veces, cuando el combustible se retrasa, los vecinos pasan varios meses apagados.
San Felipe no vive desprotegido como Puerto Colombia: aquí el Ejército y la Armada tienen puestos permanentes, y los soldados patrullan con sus fusiles al hombro. Pero hay mucho dinero y los grupos ilegales también controlan aquí su flujo. Varios comerciantes, transportistas, líderes indígenas y hasta la Defensoría confirman que sí están presentes, que las tiendas pagan sus extorsiones y los comandantes frecuentan el pueblo vestidos de civil. Pero el miedo promueve la autocensura: en San Felipe no se habla del asunto fácil ni espontáneamente. En las charlas entre vecinos se comparten anécdotas de viajes pasados, se debate sobre política, fútbol y mujeres. Pero el tema grueso permanece callado.
“Eso no es conmigo”, es la respuesta que se repite cuando uno pregunta por ese control territorial.
El pueblo consiste en dos calles pavimentadas donde vive una minoría de prósperos comerciantes blancos, algunos de ellos mineros en retiro; rodeados por tres comunidades con piso de tierra donde conviven centenares de indígenas yerales, puinaves y curripacos en casas de tablas y techos de palma. El apogeo que disfrutan los primeros lo padecen los últimos.
“Aquí es caro. Muchos mineros vienen con oro, y todo sube. Esta es una economía minera, de puro oro. Pero no todos tenemos”, se quejó Carlos Dos Santos, sentado bajo un árbol en una mañana calurosa a las afueras del pueblo.
Dos Santos, un flaco de 38 años, es la máxima autoridad de la comunidad Primero de Agosto, donde 43 familias indígenas subsisten precarias.
“Vivimos del conuco, de la caza y la pesca. Aquí siempre hubo pescado, pero con la minería ha bajado mucho, por el ruido y la contaminación. Ahora nos toca comprar pollo y carne, pero es muy caro”, dijo Dos Santos, mientras habla, sus manos se posan cruzadas sobre la mesa como en una plegaria. Aislados en el último rincón de Colombia, los habitantes de San Felipe sienten que los gobiernos se han olvidado de ellos.
“Aquí se han muerto varias personas. La última fue hace dos meses: una muchacha embarazada murió porque no la pudimos sacar a tiempo. Murió con el hijo adentro”.Carlos Dos Santos, autoridad indígena.
El pueblo tiene un puesto de salud, pero el suministro de medicamentos falla con frecuencia, y sólo quienes pueden pagan millones para traer en avión sus pastillas. También hay una escuela que recibe a todos los niños de la zona, incluidos los que cruzan desde San Carlos.
“A veces la comida dura un mes viajando desde Inírida. Se pierde en el viaje, o llega mojada. Pero nos toca aceptarla así, porque no hay más. A veces la comida se retrasa y los profesores tienen que esperar hasta dos meses para empezar clases”, contó Dos Santos, cuyos hijos estudian también allí.
El capitán, que poco antes hablaba del oro como un asunto ajeno a su cultura y aseguraba con convicción que los indígenas no son mineros, admitió después que muchos hombres de las comunidades alrededor de San Felipe se han ido a la selva venezolana en busca del sueño dorado.
“Aquí es muy escaso el trabajo para los jóvenes; no hay oficios. Muchos se van a las minas y no vuelven. Pero entendemos que aquí no encuentran cosas para hacer”.
UNA DESESPERANZA COMÚN
Cuando quedaron atrás los últimos bordes de Colombia y Venezuela, la lancha navegó frente a la inmensa Piedra del Cocuy, cruzó la frontera brasileña y el cauce cambió: la corriente suave encontró rocas y se erizó entre raudales que recordaban el lomo de un animal hirsuto. Después de 12 horas de navegación río abajo, frente a São Gabriel da Cachoeira, en el Amazonas brasileño, cambió también el paisaje: entre la selva surgieron edificios y la inusitada agitación urbana. Pero antes de desembarcar, lo agreste persistía: sobre el agua, trepados como cangrejos encima de las rocas, medio centenar de indígenas moraban bajo carpas y expuestos a la corriente que podría barrerlos sin esfuerzo. Venían de distintas comunidades a cobrar subsidios oficiales, y acampaban varios días mientras los recibían. Antes de irse iban a enrollar sus lonas plásticas; pero dejarían los palos sembrados para otros que llegarían al mismo campamento.
Aquí la gasolina sigue mandando: en el puerto Padre Cícero, a principios de abril, centenares de indígenas hacían fila para llenar tanques plásticos financiados por la alcaldía. El combustible viaja en camiones cisternas a bordo de barcos desde Manaos; y desembarca en Camanaos, un puerto mayor ubicado a 30 kilómetros de São Gabriel. La fila reptaba despacio aquella mañana, y muchos indígenas dormían hacinados en un barracón mientras llegaba su turno para cargar.
Alexánder Moura*, un flaco venezolano de origen brasileño, veía la rebatiña junto al muelle y explicaba: “Usan una parte de la gasolina para sus motores, y el resto lo venden a los mineros. De aquí sale mucha gasolina para las minas de Brasil y de Venezuela”. Es un largo vaivén a través del río: hacia el norte viaja el combustible, y hacia el sur el oro que extraen con él.
Alexánder nació y creció en Venezuela, pero sus abuelos son de aquí, y decidió emigrar cuando allá recrudeció la crisis. En São Gabriel sobrevive con una esposa y un hijo, como cientos de migrantes que enfrentan a diario la xenofobia.
“Tenemos un chat y somos muchos, la mayoría albañiles y caleteros (cargadores). Aquí hay jefes que nos tratan mal, nos pagan menos que a los brasileños. Pero entre todos nos apoyamos”, dijo con la mirada fija en el río.
Según el último censo realizado en Brasil durante el 2022, en São Gabriel viven más de 50 mil habitantes, y 48 mil son indígenas de 23 etnias diversas: banivas, curripacos, barés, yanomamis y un largo etcétera. El corazón comercial, unas pocas calles con tiendas que se disputan la clientela una junto a la otra, prospera en la parte alta; y no se ven locales donde vendan oro, pues la ciudad es solo un lugar de paso hacia el enorme mercado brasileño. Abajo, sobre la orilla, una fila de casas y establecimientos mira hacia una playa vacía. Es el lugar más atractivo de la ciudad, pero no recibe mayor atención. Al frente, ancho y proceloso, el río Negro se alborota entre cascadas que nombran a este puerto: las cachoeiras.
El resto del área urbana y más allá pertenece a la jurisdicción militar. Casi toda São Gabriel está bajo su control y los soldados abundan en los cafés, en las panaderías, en los hoteles. El predominio viene desde la dictadura que vivió el país desde 1964 hasta 1985, cuando en 1968 esta zona fronteriza fue declarada área de seguridad nacional. Aún así fluye lo ilícito: la legislación brasileña prohíbe explotar oro en áreas indígenas o reservas naturales, pero la ciudad es un eslabón clave en el tráfico. En 2023 un juez del municipio le pidió al Ministerio de Justicia abrir con urgencia una comisaría de la Policía Federal. Según dijo, la ubicación de la ciudad en el corredor que viene de Colombia y Venezuela la vuelve estratégica para el trasiego ilegal. Por aquí entra el oro que viaja hasta Itaituba, donde el metal de origen ilegal entra a la economía en torrente.
São Gabriel es un escampadero: una playa donde se refugian los migrantes desfavorecidos antes de buscarse la vida tierra adentro. La venta de gasolina y la economía informal, que prospera en ventorrillos sobre los andenes, apenas disimulan la precariedad, y debe ser común la desesperanza cuando los suicidios entre los jóvenes indígenas se han convertido en un problema de salud pública.
Otro vínculo que conecta a este lugar con San Carlos de Río Negro.
En un recorrido por la ciudad, Alexánder, el albañil venezolano, contó que la agricultura también ha decaído en los cuatro años que lleva aquí. Las etnias locales reciben los subsidios y completan sus ingresos con el negocio de la gasolina. Aunque la mayoría no participa en el comercio del oro, sí pellizcan la torta y subsisten con esa migaja.
“Ya no cazan, no siembran, no pescan. Con esa plata compran carne y pollo que viene de Manaos”, dijo.
Al día siguiente, en el puerto de Camanaos, varios venezolanos y brasileños sudorosos descargaban barcos llenos de materiales traídos desde esa ciudad, donde el Negro y el Amazonas se juntan. En varios de esos cascos la Policía Federal de Brasil ha decomisado cargamentos de oro ilegal que llegarán por el río Tapajós hasta Itaituba.
Un par de días antes, durante el viaje hacia São Gabriel, la voladora zigzagueaba por el río Negro en busca de zonas más profundas, así se alargó el recorrido y el sol de la tarde empezó a caer por el occidente. Las nubes se arremolinaron y los rayos amenazaban con lamparazos repentinos. Cirilo, un indígena con la cara arrugada, aminoró la marcha y puso la proa hacia una playa donde el casco encalló con el motor apagado.
“Está fea esa tormenta, muy peligroso seguir así. Yo he visto lanchas que se voltean llenitas de gente”, dijo.
Cirilo trepó una ladera y caminó entre las casas de una comunidad que parecía abandonada. Gritó varias veces, pero nadie respondió: los indígenas que habitaban esas chozas huyeron quién sabe cuándo y adónde.
“Aquí dormimos. Apenas amanezca, nos vamos”, dijo Cirilo.
Renny, su yerno y ayudante, otro indígena a quien todos llaman Pequeño, armó un cambuche en la lancha y descolgó varias lonas para proteger el espacio donde ambos pasarían la noche. Después nos sentamos en la playa para hablar de su oficio anterior, apenas iluminados por los relámpagos.
“Ahora estamos llevando mercancía a las minas, y nos pagan con oro; pero yo empecé como caletero: cargando gasolina, víveres. Después trabajé en varias minas de tierra, y lo máximo que saqué fueron 39 gramitos. Ahí me cansé y aprendí a bucear. Estuve en Cunucunuma y en otras. Ahí sí sacaba 70, 80 gramos. Allá abajo uno se excita y se queda pegado”, acotó complacido.
“Yo me salvé de varias piedras grandes. En la oscuridad del río no se ve, por más que uno lleva linterna. Varios compañeros salieron muertos. Los amarraban en el fondo y los sacaban con grúa, chorreando agua. Hasta ahí llegaban”.
Pequeño miraba el tránsito apaciguado del río y reflexionaba sobre su función como proveedor y vehículo de una riqueza incalculable.
“El oro viaja por el río pa’ los dos lados: pa’Inírida y pa’Brasil. Igualito que el mercurio, que lo llevan escondido pa’evitar a la ley”.
Pequeño dijo que en su breve temporada como minero le cogió miedo al ambiente violento de las minas y por eso dejó el oficio. Sentado en la orilla recordó peleas que se resolvieron a machetazos y muertos anónimos que fueron sepultados en algún lugar de la selva. Hombres que dejaron sus pueblos y sus familias para jugarse la vida en busca de una prometedora y elusiva veta dorada.
“Todo por el oro”.
* Algunos nombres de esta historia fueron cambiados por seguridad de las fuentes.
VER+: