La tiranía de los
(desméritos) ineptos
Según mi humilde opinión (Yanka), lo que estamos padeciendo es precisamente todo lo contrario de lo que dice Michael Sandel: "LA TIRANÍA DE LA DEMERITOCRACIA O DEL DEMÉRITO". Este es el gran problema de la SOCIAL DEMOCRACIA llevada a su extremo: EL IGUALITARISMO Y EL ESTATISMO.
Hay un libro muy interesante; "La Tiranía del Mérito", del filósofo norteamericano Michael Sandel que, como tantas cosas, aquí se ha simplificado para hacer política menor.
Sandel se enfoca preferentemente en el contexto de los Estados Unidos (del gobierno de Trump). Considera que en una sociedad que se define como meritocrática, los más ricos suelen considerar que su prosperidad es siempre lícita y consecuente con sus actos.
Pero no toda prosperidad es merecida ni es justa.
Y existen también circunstancias azarosas que proveen el éxito. Sandel da ejemplos diversos en ese libro y en su conferencias que son relevantes:
¿Por qué una gran estrella del fútbol gana 10 mil veces más que una enfermera? ¿Hay realmente más mérito en uno que en otra? ¿O es más bien un azar coyuntural del mercado el que determina (no por la profundidad del mérito) sino por preferencias cambiantes de la sociedad mercantil, que la renta de uno sea apabullantemente mayor a la de la otra?
Según Sandel, que dicta clases en Harvard, la creencia de que toda prosperidad es producto del esfuerzo se choca con ejemplos reales que prueban lo contrario.
Enumera casos de donaciones millonarias a universidades de élite norteamericanas -el trabaja en una de ellas- para que los hijos de los más adinerados ingresen a las mismas sin tener el suficiente nivel académico.
La prosperidad “meritocrática” de acuerdo a Sandel puede convertir a una sociedad en aristocrática, en donde se petrifican en sus alturas los más beneficiados no necesariamente porque realmente lo ameriten. Y esa neo aristocracia hace olvidar a los prósperos inmerecidos el hecho crucial de la necesidad del bien común. Entonces esa meritocracia se vuelve de algún modo tiránica.
Los que no se ven beneficiados, los perjudicados, suelen acumular resentimiento y muy fundado en muchos casos. Sandel observa un vínculo entre el crecimiento de los populismos y esos sentimientos de humillación entre quienes por razones objetivas tienen enormes dificultades para ascender en la escala social.
Pero trasladando y situando el análisis de Sandel a ésta sociedad surgen otras preguntas.
¿No vivimos aquí de pronto tiranías del demérito y de la ineptitud?
Sandel cree que ni siquiera la educación por sí misma puede resolver el problema de la desigualdad en tanto y en cuanto se petrifiquen políticas que promueven la desigualdad aunque pregonen lo contrario.
La educación es vulnerable a un sistema político negligente.
Todo es polémico, pero es un texto para pensar.
Pero pensemos en estos tiempos globalistas, de la ineptocracia global: En España, en Francia, en Inglaterra, en la Unión Europea, en EEUU, en Canadá, en México, en Venezuela, en Argentina, etc...
¿Cuántos ignorantes morales acceden al poder?
¿Cuántos farsantes deciden por quienes honestamente se esfuerzan y luchan contra todas las dificultades que determina la mala política?
La educación no es lo único que salva, en la visión de Sandel, pero sabemos que es vital y esencial para modificar tantos males y desmanes. En este globalismo alienante y uniforme la educación ha sido en buena medida tomada por corporaciones gremiales asociadas a intereses políticos que pretenden diezmarla con dogmatismos y con didácticas de la ignorancia: con facilismos demagógicos.
La decepción que sienten tantísimos respecto de la política puede sembrar un campo fértil para el surgimiento de personajes autocráticos camuflados de democráticos.
“En un momento como el actual, la ira contra las élites ha llevado a la democracia hasta el borde del abismo”, escribe Sandel.
La élite dirigente no queda absuelta de sus errores por el hecho circunstancial de ocupar el poder.
Pero precisamente los interesados en sostenerse en sus privilegios, han propagandizado esa versión esquemática del texto de Sandel, difundiendo la falsedad de que el mérito, en su sentido genuino, no importa.
Es la desviación del concepto de mérito, entendido, -o mal entendido- como una bendición justa para sus beneficiarios lo que determina quienes son ricos y quienes no, lo que vuelve tiránica a una sociedad falsamente meritocrática.
La mafia de millonarios amigos de Vladimir Putin se consideran dignos meritócratas de sus fortunas.
¿Cuántos políticos son millonarios sin merecerlo en absoluto?
La desigualdad se resuelve con esfuerzo y no con demérito, deshonestidad e ineptitud.
La educación es crucial sin dudas, pero acompañada por políticas eficientes, que no son solamente tecnocráticas.
El desempleo o la inflación liquida muchísimas veces el esfuerzo de quienes se han educado y han trabajado tantísimo y no merecen padecer lo que padecen.
Y esos males son producto de “estrategias” implementadas por negligentes, y por voluntarios a sueldo (si cabe el oxímoron) de la voluntad de poder.
La tiranía autocrática de los ineptos, de los irresponsables, de los corruptos, de los tramposos y de los mentirosos, cultiva un profundo malestar, y promueve la falsa creencia de que ya no hay nada más que hacer.
La tiranía del demérito siembra semillas de escepticismo.
La aristocracia de los ineptos cultiva rencores y odios explosivos.
La criminalidad creciente es una prueba sangrienta del error de borrar del horizonte de valores al mérito bien entendido.
No estudiemos, dame un arma.
Estamos, y lo sabemos, transitando peligrosísimos abismos.
SANDEL, Michael. (2020).
La tiranía del mérito: ¿qué ha sido del bien común?
¿Es la meritocracia un ideal regulador deseable a la hora de organizar nuestra sociedad? En La tiranía del mérito, el profesor Michael Sandel explora las aristas de esta problemática, planteando un debate que atañe a cuestiones nucleares de las teorías de la justicia distributiva y apela señaladamente a las particularidades del escenario político estadounidense, aún resacoso del mandato de Donald Trump. El célebre profesor de filosofía política de Harvard presenta un texto a caballo entre una pretensión de intelectual público decidido a influir en el debate político actual y una vocación teórica de crítica incisiva al concepto de mérito.
La edición en castellano a cargo de Penguin Random House (Debate) es correcta y la traducción de Albino Santos es sólida, rigurosa y respetuosa con el texto original. El presente libro se divide en siete capítulos, además de una breve introducción y conclusión.
En el primer capítulo, Sandel presenta la brecha entre “ganadores y perdedores” (p. 27) que la lógica meritocrática ha trazado en el panorama sociopolítico estadounidense. Desposeída de su pretendida aura inspiradora, la meritocracia ha fomentado actitudes “poco atractivas desde la perspectiva moral” (p. 37): entre los ganadores promueve la “soberbia” (p. 37) de quienes se saben privilegiados por derecho propio; entre los perdedores inocula la “humillación” (p. 37) resultante de ser los responsables de su propio fracaso, además de un “resentimiento” (p. 37) contra las élites. Esta división dañina entre ganadores y perdedores ya fue propuesta por Michael Young en El triunfo de la meritocracia, libro que el autor referencia en varias ocasiones.
De acuerdo con la naturaleza divisoria de la meritocracia, Sandel propone la tesis de que la victoria electoral de Trump en 2016 tiene mucho que ver con haber sabido capitalizar la humillación y el resentimiento de los perdedores de la globalización y haberles prometido una reparación moral ante los “agravios legítimos” (p. 28) del sistema meritocrático que los ha relegado a la marginación. La potencia sugestiva de esta explicación es considerable, y aunque no creo que se trate de una afirmación del todo exhaustiva respecto a la realidad poliédrica a la que se refiere, logra revestir la idea de mérito con una carga de significación suficiente para justificar su rol central en el análisis.
En el segundo capítulo, se realiza un breve y selectivo recorrido por la historia de la idea de mérito. Sandel se centra en relacionar la idea contemporánea de mérito con los debates teológicos entorno a la salvación del alma y la obtención de la gracia divina, en especial con la concepción protestante del trabajo analizada por Max Webber en La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Sandel, siguiendo a Webber, sugiere que el modelo de laboriosidad y acumulación que propició el surgimiento del capitalismo en la Europa septentrional nace de un deseo de reconocimiento moral de las propias obras más allá del “suspense insoportable” (p.54) ofrecido por el ideal calvinista de predestinación extrema. Así, el trabajo duro y vocacional sería un signo de favor divino; “el éxito terrenal es un buen indicador de quiénes están destinados a la salvación” (p. 56). La meritocracia actual recupera esta noción de merecimiento de forma secularizada, asociando el éxito socioeconómico (y la ausencia de este) con una dura noción de merecimiento (o no merecimiento) moral, análoga a la visión puritana de la salvación a través del trabajo duro. Se configura así una “noción providencialista” (p. 60) de la brecha meritocrática, mediante la cual cada uno obtiene lo que genuinamente se merece.
Sandel defiende que este discurso ha calado hondo no solamente en un plano interpersonal, sino también en la consideración misma de que la hegemonía política de los Estados Unidos va ligada a su superioridad moral; “el tropo retórico consistente en explicar el poder y la prosperidad de Estados Unidos en términos providencialistas” (p. 66).
En el tercer capítulo, Sandel vuelve sobre el trasfondo tóxico del mensaje meritocrático y las condiciones diversas que hacen de él una “tiranía del mérito” (p. 96). La “retórica del ascenso” (p. 85) (quien trabaje y tenga talento, tendrá éxito) y la “retórica de la responsabilidad” (p. 85) (el individuo se autodetermina, por tanto, es responsable de su situación, ya sea esta privilegiada o desfavorecida), conforman una mezcla explosiva que caracteriza “la faceta cruel de la meritocracia” (p. 98), culpabilizando a los desfavorecidos de su propia situación y consolidando la justa superioridad de los exitosos. El autor destaca el cinismo del mensaje meritocrático en el panorama estadounidense, a la luz de la desigualdad económica galopante y de lo estadísticamente infrecuente que es el ascenso social fulgurante prometido por el sueño americano. Este capítulo se presenta a modo de recopilación ampliada de las ideas presentadas en los anteriores, ahondando tanto en la crítica normativa a la meritocracia como en la relación de esta con la reacción populista-trumpista.
En el cuarto capítulo, Sandel se centra en desgranar cómo el éxito social se ha ido asociando de manera creciente a un nivel elevado de estudios, siendo los títulos superiores una fuente de soberbia meritocrática que denigra a aquellos que no los poseen, al tiempo que respalda las pretensiones de merecimiento y superioridad moral de los titulados. El así llamado “credencialismo” (p. 107) designa esta obsesión y veneración por los títulos universitarios. En el plano político, este credencialismo ha ido de la mano del auge de la tecnocracia a través de la consideración de que las decisiones políticas han de dejarse en manos de los más preparados; se afianza el paradigma de oposición simplista entre lo “inteligente” (p. 121) y lo “estúpido” (p. 121), íntimamente relacionado con el marco general de oposición entre ganadores y perdedores. A Sandel, como ya mostró en Justicia: ¿hacemos lo que debemos? (2011), su anterior trabajo, le sigue inquietando especialmente esta tecnocratización de la esfera política, que desaloja el debate moral en favor de una aplicación omnipotente del criterio experto, lo cual resulta no solo en un “desempoderamiento de los ciudadanos” (p. 141), sino también en un “abandono del proyecto de persuasión política” (p. 141). En este punto, el autor dialoga implícitamente con el panorama desolador dibujado por Colin Crouch en Post-Democracy (2004), sin acabar de articular una propuesta clara de salida.
El quinto capítulo marca un punto de inflexión en el libro, pues deja atrás el intento de asociar el auge del populismo con las consecuencias de la meritocracia y se dispone a presentar el grueso de la carga teórica de la obra. Sandel examina las críticas a la meritocracia que se formulan desde el “liberalismo de libre mercado” (p. 164) de la mano de Friedrich Hayek, y desde el “liberalismo del Estado de Bienestar” (p. 167) por parte del omnipresente John Rawls. La tesis principal que defiende es que, pese a que ambos autores rechazan explícitamente la idea de que el éxito tenga que ver con un mayor merecimiento (sobre todo en lo que respecta a la arbitrariedad moral de los talentos naturales), ninguno de ellos puede escapar finalmente de “una inclinación meritocrática” (p. 194) en lo referido a las actitudes de humillación y soberbia que caracterizan a los privilegiados y los menos favorecidos.
En el caso de Hayek, se critica que la disociación entre “el mérito y el valor” (p. 165) deja intacta una asociación igualmente peligrosa: la del valor de mercado con el valor aportado a la sociedad. Esto hace que los exitosos puedan justificar ufanamente su privilegio aduciendo el mayor peso de sus aportes al conjunto de la sociedad, dejando de nuevo a los menos afortunados en una posición de desnudez moral. En el caso de Rawls, la estricta neutralidad liberal de “la prioridad conceptual de la justicia sobre el bien” (p. 187) es impermeable al reparto desigual de la estima social, la cual fluye igualmente hacia los más talentosos y exitosos que, para más inri, ostentan su posición desigual en beneficio de los más desfavorecidos y en estricta observancia del Principio de Diferencia.
A pesar de la relevancia teórica que reviste la cuestión del mérito y de la arbitrariedad moral de los talentos a través del liberalismo igualitario rawlsiano, el tratamiento que se hace de este asunto es demasiado sucinto. Quizá hubiese sido provechoso un desarrollo ampliado de esta polémica teórica en perjuicio del peso que tiene en los primeros capítulos el análisis pseudo-empírico del auge del populismo.
Tras esta crítica ambiciosa, entramos en la parte final del libro, que consta de dos capítulos propiamente propositivos. El sexto capítulo se centra en el recurrente tema de la admisión a la universidad en Estados Unidos y en cómo el sistema universitario se ha convertido en una “máquina clasificadora” (p. 199) cuya función consiste en separar los aptos de los no aptos. Sandel critica la doble tiranía del mérito (p. 236) que un sistema así conlleva, tanto para los que no son admitidos en las universidades de élite (víctimas de la humillación meritocrática) como para los que sí lo son (“ganadores heridos” (p. 227), desgastados psicológicamente por los estándares de perfección que se les exigen). Ante este panorama, el autor lanza una propuesta no carente de audacia: una “lotería de los cualificados” (p. 237), de suerte que todos aquellos que alcancen un nivel mínimo de competencias, entren en un sorteo para obtener una plaza. Esto permitiría tratar el mérito “como un umbral para la cualificación, y no como un ideal que haya que maximizar” (p. 238), además de insistir en la corrección de la soberbia a través del azar, resquebrajando la exigente noción de autorresponsabilidad que encumbra la meritocracia. En cierto sentido, aquí Sandel está recuperando el afán de crítica al mejoramiento sin límite que vertebra su libro Contra la perfección (2007), en esta ocasión centrándose en la crítica aspiracional a lo perfecto en el plano del mérito, en vez de en el ámbito de la ingeniería genética.
Pese a su atractivo inicial, parece que la lotería preuniversitaria hace más por remediar el sufrimiento psicológico de aquellos que optan a la perfección que el de los que son humillados por el sistema de selección y no consiguen siquiera llegar al umbral mínimo del sorteo. Quizá reparando en esto, Sandel finaliza el capítulo reivindicando una mayor inversión en la formación profesional, para hacer posible “que el éxito en la vida no dependa tanto de poseer un grado universitario de cuatro cursos”. Esto permitiría “valorar diferentes tipos de trabajo” (p. 246) y, además, romper con el monopolio de la educación ético-cívica en las universidades, creando así las bases para un diálogo en común clave en el ideal comunitarista que Sandel propone.
En el séptimo capítulo, se plantea una defensa republicana de la “dignidad del trabajo” (p. 263) en tanto que contribución al bien común y aportación de valor a la comunidad, rompiendo con el encaje meritocrático. En este sentido, una solución basada únicamente en la “justicia distributiva” —“un acceso más equitativo y completo a los frutos del crecimiento económico” (p. 265)— no puede dar respuesta plena a la problemática del “desplazamiento cultural” (p. 262) al que se ven abocados los trabajadores, más allá de la “privación material” (p. 262). Se pone en el centro la necesidad de alumbrar una “justicia contributiva” (p. 265) como la “oportunidad de ganarse el reconocimiento social y la estima que acompañan al hecho de producir lo que otros necesitan y valoran” (p. 265). Este paradigma (que probablemente sea una de las aportaciones conceptuales más potentes del libro) realza la valoración comunitaria de los esfuerzos de contribución productiva al acerbo colectivo, censurando la correspondencia hayekiana entre valor de mercado y valor social.
En el pasaje conclusivo, Sandel aboga por comprender su propuesta como una vía intermedia entre la “igualdad de oportunidades” y la “igualdad de resultados”: “una amplia igualdad de condiciones” (p. 288) que permita a todo el mundo vivir una vida digna en la que el bienestar material vaya acompañado de una “estima social” (p. 288) relacionada con la contribución al “bien común” y a la deliberación colectiva y moral de los “asuntos públicos” (p. 288). A través de esta lente, la justicia contributiva se aleja de la neutralidad moral que impone la tecnocracia meritocrática, puesto que valora la satisfacción mutua de necesidades como un ideal deseable para el “florecimiento humano” (p. 272). Este ideal requiere una toma de conciencia en cuanto al papel de la suerte en la posición que ostenta el individuo, cuyo resultado sería una “cierta humildad” (p. 293) como condición sine qua non para la solidaridad y el reconocimiento recíproco.
Sin perjuicio de la calidad general del libro, se puede observar una distancia preocupante entre la honda crítica que se plantea a la meritocracia y las propuestas que de facto se nos presentan. Sandel, o bien propone soluciones parciales (admisión por sorteo, impuestos al sector financiero…) que, aun siendo interesantes y dignas de una fructífera reflexión, no alcanzan a superar las propias objeciones maximalistas que él mismo ha delineado; o bien nos enfrenta con una reivindicación demasiado general, monumental y precipitada de un comunitarismo surgido a modo de deus ex machina, el cual solo convencerá plenamente a aquel que ya venía de antemano convencido.
Por otro lado, resulta insatisfactorio el escaso tratamiento crítico que se da a la reformulación del sistema económico para atajar la tiranía del mérito. Desde un punto de vista un tanto malintencionado, pudiera parecer que el énfasis en el reconocimiento-estima de los empleos productivos acaba por desarticular la dimensión material del debate, relacionada con la crítica o la justificación de la desigualdad económica necesaria en un sistema capitalista. Por si fuera poco, no queda claro desde qué marco se ha de construir esta comunidad de reciprocidad y qué redes de cooperación social sería necesario reformular o incluso destruir. Sin un tratamiento profundo de estas incertidumbres, la propuesta comunitarista de solidaridad codependiente parece incompleta y su presentación como una alternativa real al statu quo es problemática.
A pesar de estos apuntes críticos, el valor que tiene el texto es reseñable. Sandel se muestra lúcido al poner la largamente negligida cuestión del mérito en el centro del debate, y en hacerlo de tal manera este libro resulte atractivo para un amplio abanico de lectores, recubriendo las reflexiones más punzantes, fecundas y abstractas de un manto de actualidad con relevancia propia. Asimismo, la parcial inconcreción de sus propuestas no excluye la agudeza con que estas se articulan, dialogando sagazmente con algunas de las deficiencias políticas más notables de la esfera de deliberación pública: la menguante relevancia de la moral en el discurso, la brecha de reconocimiento o el exilio del papel cohesor del azar.
La idea central que vertebra el texto nos enfrenta a un viejo dilema liberal-comunitarista, reeditado desde un punto de vista fresco y novedoso. Recuperando las palabras del propio Sandel en la introducción: “Tenemos que preguntarnos si la solución a nuestro inflamable panorama político es llevar una vida más fiel al principio del mérito o si, por el contrario, debemos encontrarla en la búsqueda de un bien común más allá de tanta clasificación y tanto afán de éxito” (p. 25).
Referencias bibliográficas
- Crouch, C. (2004). Post-Democracy. 1ª ed. Cambridge: Polity Press.
- Sandel, M. (2007). Contra la perfección. La ética en la era de la ingeniería genética. 1ª ed. Barcelona: Marbot Ediciones.
- Sandel, M. (2011). Justicia. ¿Hacemos lo que debemos? 1ªed. Barcelona: Penguin Random House.
Por eso décimos que la meritocracia no existe,
tu puedes echarle las ganas que quieras y esforzarte,
y otro que es un flojo sin esfuerzo,
solo por tener los contactos de sus familiares,
te va ganar el puesto.
La ineptocracia
La democracia dio paso a la partitocracia pero estamos ya instalados en una ineptocracia que comienza a expulsar del sistema a quienes osen cuestionarla, desde el despilfarro en pintar de colorines el mobiliario urbano a destrozar estatuas de ilustres personajes de nuestra historia.La democracia como menos malo de los sistemas de convivencia conocidos, suele gozar de una reverencial protección y el simple hecho de realizar alguna crítica o cuestionar algunos de sus aspectos, suelen estar mal vistos porque automáticamente se contraponen a que uno defiende una dictadura o un régimen totalitario. Curiosamente, vemos y comprobamos como quienes más alzan su voz para proclamarse como los defensores de la democracia y la libertad, son quienes apoyan y ejecutan políticas restrictivas y aniquiladoras de las libertades individuales.
En esta nueva etapa tras casi cien días de confinamiento, el gobierno de la nación española se afana en seguir los pasos de su “manual de resistencia” particular, nombre que recuerda al siniestro libro del presidente, en este caso un libro de verdad, pero con una trágica narrativa, 1984 de Orwell. Y tan es así que proclaman una nueva normalidad, con un decreto que regule la vida de las personas y se les ve felices controlando y sobre todo prohibiendo. En cambio, no están entregados a rebajar y hasta eliminar impuestos, ni en facilitar a los grandes, medianos y pequeños empresarios su actividad aceptando propuestas llenas de sensatez y sentido común para sobrevivir y poder recuperarnos de esta brutal crisis económica.
Mucho se ha hablado del poder de los partidos políticos en las democracias occidentales (partitocracia), de las maquinarias que logran llevar al poder a un candidato frente a otro y su relevancia en la vida política y en la toma de decisiones frente a las personas individuales. Pero estamos ante un nuevo escenario, más preocupante y alarmante al que deberíamos poner freno a través de una constante crítica y denuncia social por parte de los medios, pidiendo que la excelencia que en tantas profesiones se requiere, llegara a la política. Nos encontramos inmersos en la ineptocracia, es decir, el poder de los ineptos, los necios o incapaces.
Realmente es difícil definir mejor la situación en la que nos encontramos inmersos en un momento crítico puesto que se avecina una crisis económica de gran magnitud que además puede llevar aparejada una nueva crisis sanitaria y social. La solución a cualquier problema pasa por encontrar el mismo, evaluarlo y proponer la forma de resolverlo. A veces, tengo la sensación de que no queremos ni ver el problema porque como se dice últimamente “cuando todo es un escándalo nada es un escándalo”. Y así vamos hacia una sociedad que es capaz de plantearse, simplemente el hecho en sí da escalofríos, si hay que retirar una estatua al gran Cristóbal Colón.
La realidad convertida en una tremenda pesadilla, siempre nos queda el alivio de la lectura, el cine, el vino y la vida con sus bellos momentos. Gracias a la definición de Ormesson sobre ineptocracia, aprovecho la autodefinición que el escritor francés hacía de su persona en una entrevista en 2012 y con la que les confieso que me siento bastante identificado: “Yo soy un hombre de derechas pero en muchas cosas pienso como un izquierdista: creo profundamente en la igualdad hombre-mujer, soy católico pero estoy lleno de grandes dudas religiosas y soy un europeísta convencido aunque en estos momentos muy desencantado y un poco asustado.”
VER+:


























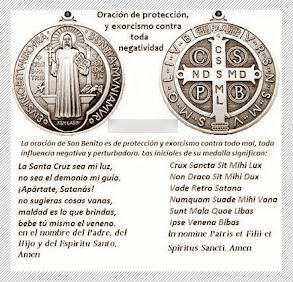














.jpg)
%2BEN%2BEL%2BBLOG%2BIMPERIO%2BROMANO%2BDE%2BXAVIER%2BVALDERAS%2C%2BMINUSV%C3%81LIDOS%2BEN%2BLIBERTAD.%2BLEGIONES%2BDE%2BROMA.%2BJULIO%2BC%C3%89SAR..BMP)

























