🪀
Desarraigados en el individualismo,
nunca nos podremos salvar
En este importante artículo, publicado ayer en la renombrada revista francesa «Valeurs Actuelles», Alain de Benoist va más lejos de lo que nunca había ido
Adonde va Alain de Benoist es al fondo último de la cuestión, ahí donde pone el dedo en la llaga de nuestros males: en ese individualismo que, encerrándonos y desarraigándonos, no sólo cercena nuestra humanidad —eso ya lo sabíamos—, sino que nos priva ante todo de «lo sagrado», de este aliento superior al que Heidegger llamaba «dios»: «el dios que es lo único que nos puede salvar», es decir, «arraigarnos en la propia historia pasada y venidera».
J. R. P.
Aclaremos enseguida un malentendido: cuando Nietzsche, en un famoso pasaje de su Zaratustra, escribe que «el hombre debe ser superado», no está diciendo que el hombre deba ser sustituido por otra especie, y menos aún por una máquina. El advenimiento del hombre «aumentado» que proponen los teóricos del transhumanismo no es otra cosa que el advenimiento del hombre máquina, la gran sustitución del hombre por la máquina, resultado de la fusión de la electrónica y lo vivo. Este ser híbrido «aumentado» tiene tan poco que ver con el superhumanismo nietzscheano como los superhéroes de las superproducciones americanas, que nunca mueren, con los héroes reales, cuyo fin es siempre trágico. Nietzsche habla de un hombre capaz de llegar a ser más de lo que ha sido hasta ahora. El hombre que se supera o sobrepasa, el hombre que rebasa sus límites es un hombre que alcanza una dimensión superior de sí mismo. Se supera, pero no es superado.
Hay mil maneras de superarse, mediante la acción, mediante la creación (artística o literaria) o mediante el trabajo de la mente. Todas tienen algo en común: para superarse, el ser humano nunca debe estar completamente satisfecho de sí mismo. Debe estar convencido de que puede llegar a ser mejor u obtener más de sí mismo porque siente la necesidad de hacerlo. Debe estar preparado para sentir una llamada: la llamada de la excelencia, podríamos decir.
El concepto que mejor nos permite comprender lo que significa superarse a sí mismo es lo que los griegos llamaban el telos. El telos, que no debe confundirse con la simple meta (que los estoicos llamaban skopos), representa el punto de perfección hacia el que nos dirigimos cuando nos superamos a nosotros mismos. El telos es aquello en con vistas hacia lo cual todo existe, y aquello hacia lo que el hombre está llamado a ser por su naturaleza. El telos es un punto de excelencia, que debe entenderse en el sentido de plenitud y realización. Pero alcanzar la excelencia también puede significar superarnos a nosotros mismos o afirmar lo que somos con una fuerza cada vez mayor.
Paradójicamente, nos superamos al realizarnos, al cumplir nuestra excelencia. Ésta es sin duda la razón por la que no todo el mundo consigue superarse: la mayoría, de hecho, ni siquiera se lo plantea. Pero la búsqueda de la excelencia requiere algo más que la capacidad personal y el impulso interior. Hay circunstancias, épocas y ambientes que son más propicios a esta búsqueda porque promueven figuras ejemplares que estimulan el deseo de superarse, porque ofrecen los ejemplos de héroes y santos para la admiración, mientras que otros los desacreditan, desprecian o escarnecen. Lo esencial aquí es la idea que tenemos de la naturaleza del hombre. Toda concepción del mundo se basa en última instancia en una antropología. ¿Cuál es la antropología implícita de nuestro tiempo? ¿Cuál es la concepción del hombre que transmite la ideología dominante en nuestras sociedades? La respuesta es clara. Es utilitarista, individualista y «economicista». El hombre es visto ante todo como un ser egoísta y calculador que busca siempre y únicamente maximizar racionalmente su utilidad, es decir, su mejor interés material y su beneficio privado. El hombre es básicamente un ser de cálculo e interés. El modelo es el del comerciante de mercado: Homo œconomicus. A partir de entonces, la sociedad no consiste más que en una serie de relaciones de mercado e intereses contrapuestos. Funciona únicamente sobre la base de contratos legales y relaciones de mercado. Todos los valores que no pueden reducirse a una evaluación contable —la fe, la gratuidad, el desinterés, el don de sí mismo— le son ajenos. El comportamiento moral ya no es el resultado de un sentido del deber o de una norma moral, sino del interés propio bien entendido. Todo el envilecimiento del mundo moderno», escribió Péguy, «es decir, el darle a todo un precio —y precio barato— por parte del mundo moderno, todo el abaratamiento del precio proviene del hecho de que el mundo moderno ha considerado negociables valores que el mundo antiguo y el mundo cristiano consideraban innegociables».
El individualismo arma la plena sustancia del individuo singular. La antropología individualista sólo ve al hombre como una mónada. No es tanto una persona como un individuo. El hombre puede entenderse a sí mismo como individuo sin tener que pensar en su relación con otros hombres dentro de ningún tipo de socialidad. Sujeto autónomo, dueño de sí mismo, movido únicamente por sus intereses particulares, el individuo se define, por oposición a la persona, como un ser «independiente» y, por tanto, esencialmente no social. El individualismo fija sus valores independientemente de la sociedad tal como la encuentra. Por eso no reconoce la existencia autónoma de comunidades, pueblos, culturas o naciones. En estas entidades, que aprehende mediante el individualismo metodológico, no ve más que meros agregados de átomos individuales, y supone que sólo estos poseen valor.
«Los muertos nos gobiernan», sentenció Auguste Compte. El hombre de hoy entiende la autonomía como la capacidad, no de gobernarse responsablemente, sino de hacer lo que le venga en gana. Su concepto de libertad es la capacidad de dar rienda suelta a sus deseos, presentarlos como necesidades generadoras de derechos y disponer de sí mismo según sus propias decisiones a partir de nada, sin preocuparse por el bien común. La ideología de género y el wokismo, por ejemplo, postulan que la sociedad debe mirar a los individuos no según lo que son, sino según lo que dicen ser. Si soy una mujer, pero he decidido ser un hombre, tengo que ser visto como un hombre, o seré discriminado. La diferencia entre los sexos no es más que una «construcción social» que, una vez más, parte de la nada.
La libertad reivindicada por el liberalismo es una abstracción, vinculada a un «derecho» inherente a la persona humana, que afirma que el individuo tiene derecho a hacer (y a exigir poder hacer) lo que quiera con su tiempo, su cuerpo o su dinero. Es más, se supone que las personas toman decisiones que son consecuencia de sí mismas, sin verse condicionadas o moldeadas por su herencia o sus lealtades. La libertad de los individuos presupone que pueden prescindir de sus orígenes, de su entorno, del contexto en el que viven y en el que ejercen sus elecciones, es decir, de todo lo que les hace ser lo que son, y no de otra manera. Con otras palabras, como dice John Rawls, todo ello presupone que el individuo es siempre anterior a sus fines. Tanto más libre cuanto que está desligado de sus pertenencias, se supone que el individuo construye sus preferencias como se construye a sí mismo: a partir de la nada. Sin embargo, nada demuestra que el individuo pueda entenderse a sí mismo como un sujeto libre de toda atadura, libre de todo determinismo. Tampoco hay nada que demuestre que siempre preferirá la libertad a cualquier otro bien (la seguridad, por ejemplo). Por definición, tal concepción ignora los compromisos y los apegos que no deben nada al cálculo racional. Es una concepción puramente formalista que no puede dar cuenta de lo que es una persona real.
La libertad se define, así, de forma puramente negativa, como el rechazo de toda injerencia exterior («libertad de», no «libertad para»). Además, y sobre todo, no puede implicar ninguna obligación de actuar por el propio bien, ni siquiera de actuar con vistas a un bien: podemos hacernos daño a nosotros mismos siempre que ello no incomode a nadie más. Es el abandono radical de la idea de telos, o búsqueda de la autoexcelencia. Como ha señalado Pierre Manent, en nombre de una especie de «insularidad ontológica», renunciamos a pensar la vida humana en términos de su bien o de su fin.
¿Superarse a sí mismo?
Con semejante concepción del hombre, ¿quién puede sentirse animado a superarse a sí mismo? Como vemos cada día, el tipo humano producto de tal antropología es el narcisista inmaduro. Es el «último hombre» del que habla Nietzsche cuando decía que es indestructible como el pulgón, que es el que guiña el ojo porque cree haber inventado la felicidad, mientras que en realidad es el que «lo empequeñece todo». Es el Homo festivus, el hombre del fin de la historia, ignorante de lo trágico, ajeno a lo sublime, indiferente a lo sagrado, el hombre que sueña con pasar su vida en lo que el difunto Philippe Muray[1] llamaba «colonias distraccionarias».
Es también, y sobre todo, el hombre que cree que, por definición, no hay nada peor que la muerte: una idea compartida por la inmensa mayoría de nuestros contemporáneos, pero también una idea radicalmente nueva. En el pasado, la muerte no se consideraba ciertamente como algo agradable, pero también creíamos que había muchas cosas que teníamos el deber de anteponer al miedo a la muerte. El sometimiento, la esclavitud y la dominación extranjera se consideraban insoportables. Era mejor morir que vivir sin libertad. Morir por la propia fe, por las propias ideas, por las propias convicciones, dar la vida por deber, era aún superarse a sí mismo. De Antígona al coronel Beltrame[2] hay mil ejemplos en la historia de sacrificios de este tipo. Pero ¿por qué sacrificar la vida si no hay nada peor que la muerte? Si no hay otra vida para el individuo, ya no hay nada por lo que merezca la pena sacrificar la propia vida. ¿Qué sentido tiene defender el sacrificio de la vida de uno en una época atormentada por el nihilismo, en la que los «famosos del famoseo» han sustituido a los «hombres ilustres» sobre cuya vida ejemplar escribió Plutarco, del mismo modo que los consumidores han sustituido a los ciudadanos? Por eso las sociedades individualistas son las que más dificultades tienen para movilizar, mientras que destacan por colocar al «Ego» en la más alta de las banderas.
¿Vivir sin ningún referente sagrado?
Para superarnos, debemos adherir una concepción del hombre que lo vea como algo distinto de un ser egoísta y autosuficiente que sólo está en la tierra para maximizar sus propios intereses. Debemos verlo como un heredero, cuyas elecciones están determinadas por una herencia o un sentimiento de pertenencia, y que trata de encarnar lo que ha heredado llevándolo a un grado de excelencia que aún no ha alcanzado.
El problema que se plantea entonces es saber si una sociedad es capaz de organizarse de manera sostenible sin ninguna forma de sacralidad, sin poseer un punto de unidad superior a la inmanencia inmediata. Frente a nuestra finitud, ¿podemos vivir sin ninguna conexión con algo más allá de nosotros mismos? En un momento en que la fe individual, reducida a la condición de una opinión entre muchas, ha sustituido a la organización religiosa de la sociedad, ¿pueden perdurar las culturas humanas sin un horizonte de sentido colectivo?, ¿sin referencia a algo distinto de ellas mismas?, ¿sin valores comunes y convicciones compartidas?
«¿Qué sería de nosotros sin la ayuda de lo que no existe?»
¿Es posible vivir juntos sin apoyarnos en lo común? ¿Y no es en la incapacidad del hombre para reconocer la presencia de lo que va más allá de su propia existencia donde radica el abandono al que parece condenarle el individualismo contemporáneo? La verdad es que, para trascendernos, tenemos que sentirnos movidos por algo que nos sobrepasa. En una célebre entrevista publicada en 1966, Heidegger afirmaba: «Sólo un dios puede salvarnos», pero en otro lugar también precisaba: «Salvar no significa tan sólo preservar lo que aún existe; salvar significa, originariamente, una justificación creadora de la propia historia pasada y venidera». Refiriéndose a la «ilusión antirreligiosa de las sociedades de mercado», Régis Debray citó a Paul Valéry: «¿Qué sería de nosotros sin la ayuda de lo que no existe?».
_________________________
[1] Philippe Muray es el autor del concepto de Homo festivus. (N. del Trad.)
[2] Arnaud Beltrame, el policía que dio heroicamente su vida al intercambiarse de forma voluntaria con un rehén en un atentado terrorista en Francia. (N. del Trad.)
Seguramente has sido así o conoces a varias personas así.
“Yoyismo” o egoísmo: siempre yo, siempre lo más importante es lo mío, lo más grave me pasa a mí; lo mejor y lo peor es lo mío, siempre.
Se traduce también en un problema importante para comunicarnos con el mundo y quienes nos rodean.
En redes sociales vemos siempre esa necesidad por sobresalir; necesitar que los demás se preocupen por nosotros; mostrar que soy más afortunado que cualquiera, etcétera.
Pero en la presencia física el “yoyismo” o egoísmo es palpable cuando intentamos convivir con alguien.
Y resulta que siempre antepone sus necesidades (siempre yo), sus temas son más relevantes y requieren más atención. Hay poco interés en los asuntos de los demás.
También lo vemos cuando decimos algo y la otra persona interrumpe para aprovechar el tema que apenas inicias, y lo hace para llevarlo a una experiencia suya.
En las parejas vemos con frecuencias que uno plantea sin darse cuenta, que sus necesidades son más apremiantes.
Hay quienes optan por un tema de salud personal para el “yoyismo”:
“uy no, a mí me pasó algo más grave”; “para enfermedades yo sí que he sufrido”.
Pero no solo es para lo negativo. también vemos a quienes con el egoísmo y el “siempre yo”; no hay quien se les compare en cuanto a logros, fortuna, bendiciones y beneficios:
“ya renté una casa preciosa”… “uy, yo la mía la compré en una ganga y no tuve que gastar tanto, deja te cuento…”
En fin, podemos dar ciento de ejemplos, pero el “yoyismo” tiene en el fondo un asunto de falta de atención.
Quien está encerrado en el “siempre yo”, se encuentra estancado en un asunto que no ha resuelto y en el que vive congelado tratando de sacar adelante. No está tranquilo con algún logro, algo que no tuvo y ante el cual no se siente satisfecho.
Autoestima, atención paternal, falta de reconocimiento, de aceptación, etcétera…


.jpg)




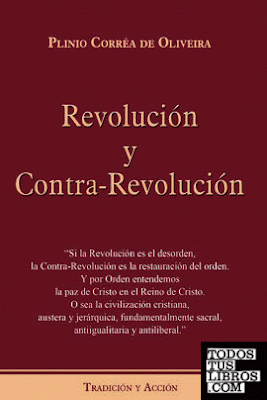











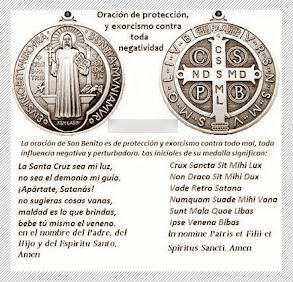














.jpg)
%2BEN%2BEL%2BBLOG%2BIMPERIO%2BROMANO%2BDE%2BXAVIER%2BVALDERAS%2C%2BMINUSV%C3%81LIDOS%2BEN%2BLIBERTAD.%2BLEGIONES%2BDE%2BROMA.%2BJULIO%2BC%C3%89SAR..BMP)

























