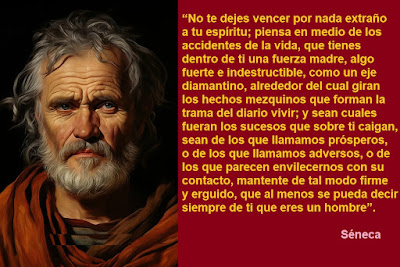“En España hay complicidad del gobierno de España con el separatismo reaccionario. Hago un llamamiento a la responsabilidad de las élites. De las élites españolas, las personas influyentes, los intelectuales, los empresarios y los dueños de medios de comunicación, porque mirar hacia otro lado e, incluso, hacer negocio con esta operación de erosión de la democracia es una inmensa, gravísima irresponsabilidad. Las élites tienen una responsabilidad inmensa en este país, los grupos de comunicación, y los empresarios también, no están al margen de lo que está pasando. Durante mucho tiempo nadie hizo nada con Cataluña, pues mirar para otro lado, y había gente que alertaba de lo que estaba sucediendo. Hay TVs que hacen negocio, "La Sexta" hace negocio por ejemplo con la erosión de los valores de nuestra democracia. Las élites españolas, yo creo que hay una actitud funcionarial”.
REFLEXIONES FINALES
FRACASOLOGÍA.
España y sus élites:
de los afrancesados a nuestros días
María Elvira Roca Barea
FRACASOLOGÍA.
España y sus élites:
de los afrancesados a nuestros días
María Elvira Roca Barea
Sobre la aceptación universal e incontestada de la leyenda negra se dibujó un paisaje de Europa que incorporó en su diseño el eje de la superioridad del norte frente a la inferioridad del sur. Hoy en el siglo XXI, nadie cuestiona esto. Ahora bien, aquí que distinguir dos niveles de discurso.
Es indiscutible que, a lo largo del siglo XIX, la hegemonía del mundo occidental pasó del eje católico mediterráneo al protestante-atlántico.
Es absolutamente discutible que esto lleve aparejado alguna clase de superioridad moral o que esta hegemonía del norte venga causada por ella.
Y lo más discutible de todo es que esta situación sea irreversible y eterna.
En realidad, la leyenda negra es la percha de la que cuelga el supremacismo norteño. Y lo es porque no solo la Iglesia romana ha sido completamente derrotada, sino también porque lo ha sido el español, el último de los hijos de Roma que manda en Occidente. Es una derrota completa, sin resistencia ni prisioneros, puesto que los derrotados no solo han dejado de defenderse, sino que han aceptado las ideologías, las modas, los rituales, etc., de los victoriosos como mejores y superiores a los suyos, los cuales siguen existiendo por inercia, pero sin ningún prestigio. La responsabilidad de esta derrota moral debe investigarse en dos frentes: la Iglesia católica y las élites intelectuales.
La historia de España es un juicio moral permanente. Está así establecido desde los comienzos del cisma. Por la sencilla razón de que el protestantismo se sustenta en la condena moral del catolicismo, único motivo de su existencia. Si el catolicismo no fuese malo, moralmente condenable, ¿por qué habría surgido el protestantismo? El fundamento del protestantismo era y es que el catolicismo es una forma pervertida del cristianismo, o de otro modo no se habrían separado y formado iglesias distintas. Y, por tanto, es natural que en esa condena moral ocupe un lugar de honor España, la campeona del catolicismo durante siglos en el mundo entero.
Cuando el protestantismo necesita alimentar su autoestima recurre siempre al mismo sistema de refuerzo moral. De hecho, podría afirmarse que el protestantismo surgió para la condena moral sobre el poder hegemónico español fuese eterna e inapelable. Tan acostumbrados estamos a ello que ni siquiera nos damos cuenta. De vez en cuando, algún escribiente se extraña de que nunca caiga sobre los demás países europeos la condenación eterna por más atrocidades que hayan perpetrado.
Murieron en las cámaras de gas seis millones de seres humanos y no ha caído sobre Alemania la condenación eterna. Antes de eso los bonos alemanes habían provocado la ruina de media Europa, en especial en el centro y el este. En los cuentos de Isaac Bashevis Singer aparecen a menudo familias, unas judías y otra no, de clase media-alta que andaban vendiendo por Varsovia y otras ciudades de esa parte de Europa sus muebles finos, sus cuadros de firma, o alquilando habitaciones y despidiendo a la criada como consecuencia de haber depositado su confianza y sus ahorros en la deuda alemana. Esto ocurrió dos veces en el mismo siglo. No importa. En la siguiente crisis, la de 2007, los ahorros de media Europa fueron a parar a Alemania. La confianza que los demás demuestran en Alemania es la que Alemania tiene en sí misma. Inmune por completo a los remordimientos. Esto no es tan extraño en realidad. Un millón de irlandeses sobre una población de cuatro millones murió en lo que muchos (cada vez más, por cierto) no dudan en calificar de genocidio cuando la gran hambruna de 1845. El chivo expiatorio de aquel horror ha sido una enfermedad de la patata. Más muertos hubo todavía en la India durante el colonialismo inglés a causa de las hambrunas (epidemias de hambre, según reza el delicioso eufemismo), las cuales fueron provocadas por las sequías y el primitivismo de la agricultura india (chivo expiatorio). Entre la costa irlandesa y la inglesa median sesenta kilómetros, pero ni los ingleses ni su Gobierno tienen nada que ver con aquella atrocidad, que no fue provocada por una plaga, sino por las sacas de alimento que diariamente se hacían desde los puertos irlandeses con la ayuda de doscientos mil soldados desplegados en la isla. Sumemos a esto los horrores de la guerra de los Bóeres, que inventa los campos de concentración y los de las Guerras del Opio. Tampoco ha merecido por esto la Gran Bretaña condenación eterna, porque también son inmunes a los remordimientos. Nadie entra a historiar en Alemania o Inglaterra, por seguir con los ejemplos ya dichos, para juzgar, para emitir un juicio moral sobre su ser, sobre su propia existencia.
Entre otras cosas porque ni ingleses ni alemanes han permitido nunca que su historia nacional sea contada por otros. Ni la historia de Gran Bretaña ha sido contada por alemanes ni la historia de Alemania ha sido contada por ingleses. Entiéndase esto bien y con todos sus matices: la historia de Gran Bretaña que se estudia en Gran Bretaña es la que ellos han escrito para su país, no la que escribieron sobre Gran Bretaña franceses o alemanes. La historia de España desde el siglo XVIII está en manos de historiadores extranjeros a los que llamamos «hispanistas». No es que no haya historiadores españoles, pero las riendas no las llevan ellos. Esto está así con ligeras variaciones y alguna mejora parcial desde que el periodo Habsburgo fue condenado a la damnatio memoriae con el cambio de dinastía.
La historia de los vecinos europeos es simplemente historia, con aciertos y errores, como todas. La historia de España, no.
La tradición exige el juicio moral permanente desde el siglo XVI. La costumbre ha hecho que, de tan visto y tan sabido, nadie se da cuenta de ello, ni los españoles ni los foráneos. Es el esquema mental (de vencido, de subyugado, de sometido y de dominado o colonizado) dentro del que nos movemos, un organigrama secular y consagrado por una larga tradición en la historiografía europea. Insistimos: va de soi (por sí mismo) con la historia de España, incorporada a ella.
En 1960 edita nuestro admirado Arnoldsson un libro que se llama "La Conquista española en América, según el juicio de la posteridad. Vestigios de la leyenda negra". El sueco acude al juicio permanente en este caso como abogado defensor. Dios se lo pague. Su veredicto es exculpatorio. Tiene una visión clara de lo que es la leyenda negra, a la que considera «la mayor alucinación colectiva de Occidente», pero no se da cuenta de que esa alucinación es un pliego de culpas que lleva aparejada una condena moral permanente, y no se pregunta cuál es la función que ese juicio tiene en Occidente, esto es, la ventaja que de esa condena moral obtiene el que la emite. Tenemos, por tanto, un participante en el juicio en defensa del reo (España), pero no se pregunta por qué existe ese juicio y qué sentido tiene. el juicio le parece natural. No se detiene a plantearse la anomalía de esta situación y su significado.
El Imperio español existió y se murió para siempre, por muchas razones, la primera de las cuales es tan obvia que casi da apuro tener que señalarla: porque todo lo humano deja de existir en algún momento, tanto el éxito como el fracaso, tanto la hegemonía como la subordinación.
La nostalgia del Imperio o la idea de que puede volver a existir alguna vez es una ingenuidad y un reflejo de los problemas que hay para hacerse cargo del presente. el tiempo no va para atrás. Hay algunas personas, incluso historiadores, que entienden que limpiar la historia del Imperio español de las toneladas de propaganda que cayeron sobre él indica que se quiere revivir aquellos tiempos o es síntoma de un nacionalismo español imperialista. Esto es tener en poco la inteligencia ajena, quizá porque no se tiene en mucho la propia. Quien plantea el asunto en estos términos es que no capaz de ir más allá de aquella ridiculez de «por el Imperio hacia Dios» o sus contrarios. Y cree que los demás tampoco pueden.
El Imperio español es una realidad histórica enorme que necesita ser estudiada y comprendida más allá de todos los prejuicios que sobre él se acumulan. Y esto, para empezar, por puro afán de conocimiento. La historia del Imperio español no es historia de España, es historia del mundo. De la misma manera que la historia de Roma no pertenece a los italianos, la historia del Imperio español no pertenece a España. Ahora bien, la historia deformada de ese imperio pesa sobre España y las naciones hispanas de hoy como una losa. Es el argumentario principal del ajuste de cuentas perpetuo que traba a todos los países que nacieron del extinto Imperio español y es, en consecuencia, un factor de primer orden en el problema de subordinación cultural e inferioridad moral asumida que afecta a todo el mundo hispano. Este es un hecho que debería haber sido comprendido y estudiado por nuestros intelectuales hace mucho tiempo. en lugar de eso se eligió mirar para otro lado. En 1891, Rafael Altamira define la hispanofobia y explica la gravedad de este problema. es un intelectual prestigioso, vinculado a la Institución Libre de Enseñanza y, sin embargo, nadie le hace caso. En 1914, Julián Juderías vuelve a los mismo y populariza una expresión que se hará conocida y todavía usamos: leyenda negra. Tampoco le hacen mucho caso. Desde entonces hasta 1992, con Molina y García Cárcel, la investigación de este magno fenómeno de deformación histórica dependió durante décadas de autores no españoles: el inencontrable Ronald Hilton en 1938, el argentino Rómulo Carbia en 1948, el sueco Arnoldsson en 1960, el estadounidense Maltby en 1967, Philip W. Powell en 1976... El problema de la leyenda negra tras la aparición de los textos de Rafael Altamira y Julián Juderías no mereció atención por parte de la historiografía española hasta hace muy poco. Y con eso está dicho todo.
Desde entonces para acá hay un goteo lento de publicaciones que mejorará algo el conocimiento del problema, pero la leyenda negra no ha dejado de ser un tema histórico menor. No hay publicaciones especializadas ni congresos. Ni los historiadores ni los antropólogos ni los sociólogos han entrado a saco en este asunto. Tampoco hay que extrañarse por esto. En su momento y después, los españoles se negaron a hacer frente al magno problema del racismo que cayó sobre ellos en el siglo XIX con el racismo científico y la eugenesia. No solo no lo afrontamos, sino que lo aceptamos y hasta lo absorbimos, dando lugar a una especie de «sálvase quien pueda» para no pertenecer a la raza degenerada.
Hay que entender por qué la leyenda negra se reproduce y hasta tiene brotes nuevos cuando ya España no es un imperio ni tiene hegemonía alguna contra la que otros tengan que luchar.
Esto es importante saberlo para no llevarse sobresaltos como los que estos últimos años hemos tenido con los nacionalistas flamencos en Bélgica, los jueces alemanes de Schleswig_Holstein, la política anti-Colón y anti-fray Junípero en California, olas cartas al rey Felipe VI por parte de un presidente hispanoaméricano exigiendo que se pida perdón por la conquista... Habrá más episodios de este tipo en los años años venideros.
La leyenda negra es una visión deformada de la historia de Europa que está en los mitos fundacionales de varias naciones y religiones del Occidente. De ahí no se va a mover. Su estructura narrativa del tipo David contra Goliat lo pone de manifiesto de manera inmediata. Hay quien considera que no puede hablarse de nacionalismo en los siglos XVII y XVIII, porque no hay ni teoría política ni movimiento social que así se autoproclame, que es lo mismo que considerar que el racismo no existe hasta que no empieza a desarrollar su propio cuerpo teórico. No hay problema. Podemos llamarlo «xenofobia primaria», como hace Lévi-Strauss y resolvemos la cuestión de la nomenclatura que tanto desasosiega a los eruditos. Creemos haber explicado en qué consiste el nacionalismo y cuál es su diferencia con respecto al patriotismo. Se trata de un sistema de lucha tribal que ha existido en muchos tiempos y muchos lugares porque genera una división del mundo entre los nuestros y los otros que no admite reconciliación.
El nombre de España está en los mitos fundacionales de los ingleses con la Invencible, de inmortal memoria, y ahí seguirá mientras Inglaterra aliente sobre la fax de la Tierra. También está en los de la pequeña Holanda, que tanto los necesita, y en todos los relatos de la mitología orangista. Y podríamos seguir. El inglesito al que le enseñan en la escuela en cuarto de primaria el mito de la Invencible no puede prescindir de él porque le sirva para construir una imagen gloriosa de su país. Eso para empezar. Después, y de una manera inmediata, aprende una visión determinada de España de la que no se apeará jamás porque es útil y nutritiva para su autoestima. Cuando más grande y monstruosa sea esa España, mejor es Inglaterra porque luchó contra ella, y mayor es su mérito porque la derrotó. Y esas imágenes fabricadas hace cinco siglos siguen siendo hoy tan necesaria como entonces. Y, entiéndase esto bien, las necesita el inglés y por eso no permite que se olvide. La aberración de la subordinación cultural consentida y hasta fomentada por nuestras élites ha hecho que también nosotros estudiemos ese mito inglés y hayamos llegado a valorarlo tanto como los ingleses mismos.
Con todo lo que llevamos escrito es posible que el lector haya entendido qué es la subordinación cultural que los países católicos padecen, y España de manera muy sobresaliente, por acumulación de circunstancias. En efecto, al catolicismo genuflexo de la Iglesia como institución hay que añadir las consecuencias de la hegemonia que se substanciarán en la leyenda negra y todas sus ramificaciones.
Pero el propósito primordial de este ensayo es explicar que de la situación de subordinación cultural no se sale sin el concurso de las élites. Se puede resistir durante mucho tiempo, siglos incluso, pero no se sale de la subordinación y este es el problema, vivo hoy como hace doscientos años. Lo podemos negar y seguir viviendo, claro que sí. Es lo que hemos hecho mucho tiempo. Las élites subordinadas viven bien porque las élites siempre viven bien. Otra cosa son los pueblos que las tienen que soportar. Las élites disfuncionales prosperan adaptándose a su posición subordinada. Para empezar, niegan siempre que lo son y fabrican alguna «España mala» a la que colgarle los fracasos que ellas mismas han producido. Esta subordinación es el resultado de la batalla cultural más dura que se ha librado en el Occidente y la que mudó el centro de poder de nuestra civilización del sur mediterráneo al norte atlántico. Esa batalla la siguen librando la anglosfera y la protestarquía cada día de su vida, en especial cuando se siente débil y en peligro, y ve como un horizonte no lejano ni imposible la pérdida de la hegemonía mundial.
Ahora hay que dedicarle algunos párrafos al parvulario pero irremediablemente esto hay que hacerlo dada cierto tiempo. A todo lo dicho vendrán algunos que explicarán, como si acabaran de inventar la pólvora, que jamás ha habido una conspiración contra España y que este tipo de planteamiento es paranoide y ridículo. Lo es. Absolutamente. el asunto de la conspiración suena a conde de Montecristo y complot de mesa camilla. La cosa es tan simple como que todo el mundo defiende sus intereses y hay quienes lo hacen con más habilidad que otros. Este fenómeno de la leyenda negra es muchísimo más complejo que un complot. Tiene honduras sociales, religiosas, antropológicas y hasta filosóficas que apenas podemos vislumbrar. Una batalla cultural que hace pivotar el eje de una civilización no es asunto que se despache en trescientas páginas ni en tres mil. Pero si no se estudia, no se comprenderá jamás. Hacen falta varias generaciones de cabezas pensantes para investigar a fondo cómo el Mediterráneo católico dejó de tener su propia agenda y cómo absorbió el discurso de su propia inferioridad moral. Y como lo no estudiamos, no lo comprendemos y no podemos superar la situación de subordinación cultural. No hay que buscar ninguna conspiración, porque no la hay, sino analizar cómo funciona el sistema el sistema interiorizado de autodesprecio encaminado a justificar a perpetuidad la hegemonía ajena.
El asunto aquí tratado no es cosa de buenos y malos ni de conspiraciones. La historia es un campo de batalla permanente y unas luchas se libran con cañones y otras con papeles (propaganda, imágenes, historia, literatura, filosofía, religión...). Esto, como se verá, no tiene nada que ver con un complot ni con buenos y malos en ll parvulario, que ya es hora.
a historia del mundo. A ver si vamos saliendo de
Como cabe esperar, en sus mil manifestaciones cotidianas, el análisis de este mecanismo complejo perfectamente vivo hoy entre quienes fueron enemigos del imperio requiere de una análisis que no está al alcance de cualquiera. Requiere de élites intelectuales muy cualificadas, capaces de analizar, explicar y construir soluciones. Pero, sobre todo, requiere de la voluntad de hacer esto y del coraje que semejante esfuerzo requiere, después de haber perdido, primero, el miedo a que no te inviten a los seminarios de la Ivy League. Este es el problema de fondo. Quizá hayamos acertado a explicar al menos en parte por qué no tenemos ese tipo de élites. Repárese en el contraste que ofrecen las élites inglesas o francesas cuando peleaban sin desmayo contra la hegemonía española, generación tras generación, encajando derrota tras derrota, si se las compara con las élites españolas, que en cuanto perdieron la hegemonía se acomodaron a su posición subordinada y dejaron de luchar. Jamás hubo élites francesas que propusieran a su país que se hispanizara o se españolizara. Pero las nuestras se afrancesaron.
Este ensayo tiene además por objetivo facilitar la comprensión de la relación contradictoria y esquizofrénica, cuando no abiertamente antipatriota, que buena parte de las élites españolas tienen con su país. Es necesario estudiar este fenómeno porque de otra manera resulta imposible comprender no solo la acomodación de los tópicos de la leyenda negra dentro de España, sino la subordinación cultural que ha llevado a aceptar como historia oficial de España aquella que fue escrita por quienes lucharon contra su hegemonía en los siglos pasados. El afrancesamiento no es el resultado de la influencia cultural que todo país hegemónico en Europa ejerce sobre los demás. Es un proceso más complejo. La influencia francesa es grande en el continente desde la segunda mitad del siglo XVII y el siguiente. esto se ve claramente en la moda y en cómo el estilo francés de vestir o decorar es imitado en todas partes. Ahora bien, el afrancesamiento va mucho más allá de esto y se convierte en un auténtico síndrome de aculturación. Había bastante que aprender de Francia, pero se copió justamente aquello que no se debía: el discurso francés sobre España, que no podía ser ni favorable ni positivo. Por pura lógica.
Durante el siglo XIX se producen cambios sustanciales, principalmente el desmembramiento del imperio, muy debilitado después de un siglo de afrancesamiento militante. esta fragmentación se hubiera producido igualmente, con independencia de cuál hubiera sido el resultado de la Guerra de Sucesión, solo que hubiera sucedido de otra manera que no podemos imaginar. Tenemos, por tanto, que concentrarnos en los hechos tal y como ocurrieron. Decimos que la fragmentación se hubiera producido igualmente, porque mantener políticamente unidos territorios que sobrepasan los veinte millones de kilómetros cuadrados, con océanos de por medio, es un proeza que tiene pocos equivalentes en la historia de la humanidad. Antes o después hay que pasar de lo excepcional a lo normal. Y la normalidad llegó en el siglo XIX, pero arrastró consigo varias inercias que estaban ya muy instaladas en el siglo anterior: la fracasología y la relación autodestructiva con la propia historia. Ambas tendencias son válidas tanto para Hispanoamérica como para España. La construcción del Estado moderno se hace en España con las mismas dificultades que en toda Europa, con la peculiaridad de que pervive una tendencia a la balcanización que se hace fuerte en cuanto el Estado comienza a dar síntomas de debilidad. Una y otra vez ese Estado se empeña en integrar las corrientes balcanizantes y fracasa. Pero, curiosamente, de esos fracasos no aprende.
Desde Masson de Morvilliers y su famosa entrada sobre España en la Enciclopedia Metódica (y aún antes), los ataques que desde el exterior sufren la historia de España, sus símbolos o su cultura tienen una respuesta epidérmica y torpe. Hay una paralelo evidente entre lo sucedido a finales del siglo XVIII con las enciclopedias francesas y la oleada anti-Colón y anti-fray Junípero en estados Unidos. Las respuestas serán semejantes e igualmente ineficaces hoy. Si este ensayo ha servido para algo, el lector podrá al menos comprender un poco mejor por qué esto es así.
No podemos ni queremos acabar este libro sin proponer ideas que ayuden a solucionar el problema territorial que España tiene ahora mismo. Decíamos que no se hallan soluciones porque se buscan donde no están. El problema no es que existan en España tendencia balcanizantes. Esto es bastante común. El problema es que las fuerzas políticas no balcanizantes, que son mayoritarias y dicen que constitucionalistas, han sido incapaces de ofrecer un frente común que neutralice la balcanización y le impida seguir destruyendo el ordenamiento constitucional. Una democracia no puede integrar cualquier tendencia que surja en el horizonte y, desde luego, no puede sostenerse en un Estado que alimenta estructuras que trabajan para su propia destrucción. Nuestras élites políticas hoy y en la Transición ignoran las lecciones de la historia. Que la Primera República acabó en un fenómeno de cantonalización esperpéntico y peligroso, y que a la Segunda República, entre otros factores, la llevó a una situación insostenible el secesionismo catalán. Pero todavía Azaña tuvo arrestos para hacer lo que no hizo Rajoy en idéntica coyuntura.
La Constitución de 1978 necesita principalmente tres modificaciones:
1. Resolver la desigualdad que consagra en su articulado al referirse a "regiones y nacionalidades" (artículo 2) y al conceder en la Disposición Adicional I derechos históricos a los territorios forales. Esto en la práctica ha llevado a la confederación asimétrica. Solo hay un régimen autonómico capaz de estabilizarse: el que garantice igualdad entre todos los españoles. Lo contrario es seguir sembrando vientos.
2. La reforma constitucional debe ir en el sentido del Estatuto Único para todos los territorios, con un marco competencial establecido en la propia Constitución e inamovible, de tal manera que sea imposible comprar investiduras y apoyo parlamentario para los Gobiernos que no tengan mayoría suficiente, sean de derechas o de izquierdas, con paquetes de transferencias, o sea, con millones de euros.
3. El Estado tiene que recuperar competencias esenciales, principalmente la educación. Hace más de veinticuatro años que en España se educa de forma abierta en colegios e institutos a los niños y adolescentes para que no sean españoles. Es imperativo desmantelar las estructuras en el exterior que han ido creando una autonomía tras otra. La política exterior tiene que ser exclusiva del Gobierno central.
El debilitamiento de España es el de todas sus partes, aunque los señoríos ahora gozosamente establecidos en sus pequeñas taifas autonómicas estén en ellas muy a gusto. Es el común de los mortales, el sufrido contribuyente, el que padecerá las consecuencias de la debilidad del Estado en cuanto vengan mal dadas.
Resulta casi imposible que los partidos políticos acometan una reforma en firme del Estado autonómico tal y como está planteado por la sencilla razón de que tienen colocados a la mayor parte de su personal en él. Y hay mucha gente que colocar, porque la política en España se ha transformado en una actividad no solo chillona y falta de elegancia, sino llena de gente que no sabe ganarse la vida en otra cosa. Pero la propuesta de reforma constitucional que se va a hacer a los españoles próximamente no va a ir en ese sentido que hemos apuntado.
La incapacidad de las élites españolas (e hispanoamericanas) para consolidar Estados sólidos es uno de los problemas más graves que tiene nuestro mundo hispano y obliga a nuestras naciones a estar haciéndose y deshaciéndose de continuo, con el gasto de energía que eso supone. Cuánto se ha debilitado nuestro país es algo que puede verse comparado cómo se celebró el V Centenario del Descubrimiento de América y cómo se está celebrando el V Centenario de la Vuelta al Mundo de Elcano y Magallanes. Cuando Portugal, con ocho millones de habitantes, está en condiciones de imponer su presencia en pie de igual en la celebración de un acontecimiento histórico, un hito en la historia de la humanidad realmente (por eso Portugal quiere estar ahí), es que nuestro país ha llegado a un estado de debilidad extremo. Como dejó escrito Raymond Aron, la relación entre los Estados se basa en que unos son capaces de imponer su voluntad a otros. Y Portugal es ahora mismo capaz de imponer su voluntad a España, que multiplica por más de cinco el número de sus habitantes. Esto es solo un ejemplo de lo que puede ir sucediendo en el futuro en asuntos más graves y más serios a España, o sea, a las partes de España, que con el cerebro comido por las termitas de la balcanización creen que el debilitamiento de España no es el suyo también.
¹ En España, la versión de esta temática cambia los pronombres, pero es lo mismo: «Les robamos el oro» y «les impusimos la lengua».
² Alfonso Guerra hace un análisis minucioso e impecable, accesible para cualquier lector, no solo de las causas que han provocado la situación actual de disgregación territorial, sino de las posibles soluciones que eso tiene: "La España en la que creo. En defensa de la Constitución", La Esfera de los Libros, Madrid, 2019.
Dos formas de estar ante la enfermedad
📙 AQUELLOS ESPAÑOLES Y ESTOS ESPAÑOLES:
VER+:
EPÍLOGO DE "IMPERIOFOBIA Y LEYENDA NEGRA"
POR MARÍA ELVIRA ROCA BAREA
📙 AQUELLOS ESPAÑOLES Y ESTOS ESPAÑOLES: EPÍLOGO DE "IMPERIOFOBIA Y LEYENDA NEGRA" POR MARÍA ELVIRA ROCA BAREA