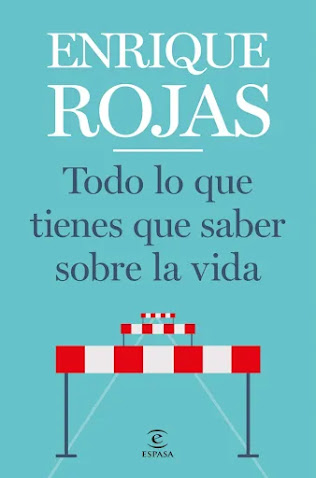Una guía para conocerte a ti mismo
y definir tu propio camino hacia la felicidad.
En una sociedad en la que se ha ido abandonando poco a poco la educación sentimental para convertir en auténticos valores el dinero, la competitividad o la urgencia por vivir deprisa, tratar lo que es y lo que significa la madurez afectiva es más esencial que nunca, pues es el mayor impedimento en el camino hacia la felicidad.
En Todo lo que tienes que saber sobre la vida, Enrique Rojas trata en profundidad la importancia de alcanzar la madurez psicológica para conseguir un desarrollo personal pleno, y cómo afecta a los diferentes aspectos de la vida, tanto a la hora de relacionarse con las personas que tenemos a nuestro alrededor, como para enfrentarse a las adversidades o superar los traumas. La claridad de las explicaciones del autor, su profundo conocimiento del tema, su larga experiencia y su tono divulgativo y práctico se ponen al servicio del lector para ayudarle en su proceso de autoconocimiento, pues no hay madurez psicológica sin conocimiento propio. Y no hay conocimiento propio sin reflexión.
PRÓLOGO
La madurez es un tema poliédrico. Tiene muchas laderas y modos de aproximación. La mencionamos con mucha frecuencia de forma rápida, fugaz, como comentario ante ciertas personas, pero la verdad es que pocas veces nos detenemos para apresar su contenido y fijar las principales claves que la definen. Los psicólogos y los psiquiatras nos dedicamos a la ingeniería de la conducta. Bajamos al sótano de la personalidad para descubrir los principales mecanismos del comportamiento y buscar leyes que nos acerquen a este concepto tan complejo, rico, variado, repleto de matices, donde las ideas estallan en el escenario psicológico y uno se ve perdido en la espesa selva de todos los registros que se arremolinan aquí. El lector podrá encontrar en este libro mucho material para bucear en lo que es y significa la madurez. El libro consta de cuatro índices: el general, al principio del texto y luego, al final, de tres más: bibliográfico, de autores y de materias. Este último lo he cuidado mucho para que se pueda explorar mejor su contenido y sacarle un mayor partido. No hay madurez psicológica sin conocimiento propio. Y no hay conocimiento propio sin reflexión.
Enrique Rojas
22 de diciembre de 2019
INTRODUCCIÓN:
¿QUIÉN ES EL SER HUMANO?
Gran pregunta. El ser humano es una realidad compuesta de cuerpo, alma y psicología. Y es fundamental conseguir una buena articulación entre estos tres principios que se hospedan en su interior. Para Platón, la relación entre el alma y el cuerpo es como el marino respecto a la nave. Los clásicos repetían una expresión latina, sema soma, «el cuerpo como cárcel del alma». Descartes, partiendo del cogito ergo sum, viene a decir que el hombre es un ser pensante. Los griegos lo nombraban como zoon logikón: «animal racional». Definir es limitar. Es expresar la esencia de una realidad. El ser humano comparte un cuerpo como el animal, pero tiene cuatro notas en su interior que son claves: inteligencia, afectividad, voluntad y espiritualidad. Estas le diferencian claramente del resto del mundo animal. Voy a dar una pincelada de cada una de ellas. Inteligencia es la capacidad para captar la realidad en su complejidad y en sus conexiones. Inteligencia es capacidad de síntesis. Es saber distinguir lo accesorio de lo fundamental. Es el arte de reducir lo complejo a sencillo. Es claridad de pensamiento. La sencillez es una virtud intelectual; es la virtud de la infancia. Hoy sabemos que existen muchas variedades y por eso debemos hablar de inteligencias en plural[1].
Aun así, debo subrayar que a la razón le corresponde la búsqueda de la verdad. La verdad es la conformidad entre la realidad y el pensamiento. Hay una verdad teórica y otra práctica. La afectividad está constituida por un conjunto de fenómenos de naturaleza subjetiva diferentes de lo que es el puro conocimiento, que suelen ser difíciles de verbalizar y que provocan un cambio interior. La vía regia de la afectividad son los sentimientos: el modo habitual de vivir el mundo emocional[2]. Todos los sentimientos tienen dos caras contrapuestas: alegría-tristeza, paz-ansiedad, amor-desamor, felicidad-infortunio, etc.
A la afectividad le corresponde la búsqueda de la belleza, o dicho de otro modo, del equilibrio, de la armonía subjetiva. La voluntad es la tendencia para alcanzar un objetivo que descubrimos como valioso. Es un apetito racional que nos impulsa hacia una meta. Es un propósito que se va haciendo realidad gracias al trabajo esforzado. La iniciativa para lograr algo valioso, que cuesta. Voluntad es querer y querer es determinación[3]. A la voluntad le corresponde la búsqueda del bien. Voy a tratar de delimitar esto. ¿Qué es el bien? El bien es lo que todos apetecen. O dicho de otra manera: aquello que es capaz de saciar la más profunda sed del hombre.
Expresado de otro modo: el bien es la inclinación a la propia plenitud, que significa autorrealización. De este modo aparecen tres ideas claves: la inteligencia busca la verdad; la afectividad, la belleza; y la voluntad, el bien. Son los trascendentales de los clásicos: verdad, belleza y bien. La cuarta característica que he apuntado al principio es la espiritualidad, que significa pasar de la inmanencia a la trascendencia, de lo natural a lo sobrenatural, descubrir algo que va más allá de lo que vemos y tocamos. Vamos, de la visión horizontal a la vertical: es captar el sentido profundo de la vida[4].
Toda filosofía nace a orillas de la muerte. Como diría Ortega: «Dios a la vista». Tener un sentido espiritual de la vida es haber encontrado las respuestas esenciales de la misma: de dónde venimos, a dónde vamos, qué significa la muerte. Para los cristianos lo definitivo no es una doctrina, ni un libro (el Evangelio), sino conocer a una persona, que es Cristo. Encuentro, diálogo y confianza. Y la ley natural o naturaleza, que no es una esclavitud, sino expresión de lo que somos, de nuestro ser en profundidad; es la gramática profunda de lo que somos… Negarlo es un error grave.
Soy un gran aficionado a la música clásica. Beethoven, Mozart, Brahms, Tchaikovsky, Falla, Granados… Cuando veo en directo un buen concierto me impresiona ver a los profesores tocando cada uno un instrumento concreto y asoman el piano, el violín, el violonchelo, la trompa, los platillos, el clarinete… Extrapolando esto al terreno de la personalidad, estos instrumentos son la percepción, la memoria, el pensamiento, la inteligencia, la conciencia, etc. Y el director de la orquesta es la persona que consigue aunar todo eso para dar lugar a la conducta. Los psiquiatras somos perforadores de superficies psicológicas. Bajamos al sótano de la personalidad a poner orden y concierto.
Es más, hoy somos capaces de hablar de los trastornos de la personalidad, que son desajustes en su funcionamiento y que dan lugar a llevarse uno mal consigo mismo y a choques frecuentes con los demás. Generalmente estos pasan desapercibidos en las relaciones superficiales y, por el contrario, se observan con bastante nitidez en las relaciones profundas (en la familia especialmente y en las amistades íntimas). La Psicología es la ciencia que tiene a la conducta como objeto, a la observación como medio y a la felicidad como destino. La cuestión de la felicidad es la vida buena y eso es sabiduría. Muchas veces mis pacientes me dicen que debería existir la pastilla de la felicidad y tomarnos una por la mañana para sentir que todo marcha, que las cosas de uno van bien…
¿Qué nos falta para ser felices cuando uno lo tiene casi todo y no lo es? Lo que nos falta es saber vivir. Y eso es arte y oficio. Aprendizaje para manejar con artesanía estas cuatro dimensiones que he mencionado: inteligencia, afectividad, voluntad y espiritualidad. La puerta de entrada al castillo de la felicidad consiste en tener una personalidad madura, que no es otra cosa que una mezcla de conocimiento de uno mismo, equilibrio, buena armonía entre corazón y cabeza, saber gestionar bien los grandes asuntos de la vida, superación de las heridas y traumas del pasado, etc. Vuelve aquí el tema de la felicidad. En definitiva, una vida lograda, que no es otra cosa que una felicidad razonable. No pedirle a la vida lo que no nos puede dar.
Mi fórmula es: logros partido por expectativas. Moderar las ambiciones. Italia fue la cuna del Renacimiento; España, del Barroco; Francia, de la Ilustración; Alemania, del Romanticismo. Inglaterra aportó la Revolución Británica (1642-1689). Estados Unidos nos trajo una Constitución que ha sido un referente. Fue en Francia cuando por primera vez se habló de la felicidad en un sentido más preciso, en el siglo XVIII, con la Enciclopedia. Aunque ya en Grecia y en Roma se habló de ella de un modo más genérico. Pero ha sido en el siglo XX cuando la felicidad ha sido la meta, el punto de mira, la estación de llegada.
Hoy la medimos: existen escalas de evaluación de conducta diseñadas por psicólogos y psiquiatras que, mediante un cuestionario bien elaborado y validado, pesan y cuantifican el grado de felicidad que alguien tiene según la concepción de su autor. La felicidad consiste en conseguir la mejor realización de nuestro proyecto personal y la coherencia de vida, que es el puente levadizo que nos conduce finalmente al castillo de la felicidad. Porque la vida es arte y oficio, corazón y cabeza, afectividad e inteligencia. Sabio es el conocedor de la vida.
A lo largo de estas páginas voy a ir buceando en qué es y en qué consiste la madurez psicológica, que no es otra cosa que una cierta plenitud del desarrollo personal. Esto requiere que seamos capaces de sistematizar la construcción de lo que es la madurez, variables individuales y otras del contexto de esa persona. Espero que dentro de la dificultad del tema podamos adentrarnos en la selva espesa de este concepto.
lección 12.ª
Diez consejos para ser feliz [89]
En el capítulo anterior he ido dando una serie de pinceladas sobre la felicidad[90] pues son muchos los matices y recovecos que se dan en ella. A la felicidad se la puede nombrar de muchas maneras pues tiene que ver con muchas cosas. Es una realidad difícil de aprehender, vaporosa, etérea, desdibujada, de perfiles borrosos. Ahora, en este capítulo, quiero resumirlo haciendo un decálogo (a los que soy tan aficionado) con el fin de que el lector pueda ver una lista concreta con la que conecte o critique, o él mismo la cambie y la mejore. Voy con ella.
1. La felicidad consiste en ser capaz de cerrar las heridas del pasado. Necesitamos reconciliarnos con nuestro pasado. Superar traumas, impactos negativos, reveses, fracasos y un largo etcétera en esa misma dirección. El catálogo de hechos que pueden sucedernos en malo es un pozo sin fondo y es importante que sepamos saltar por encima de ellos. Hay una ecuación temporal de la persona equilibrada que podría resumirse de este modo: haber sido capaz de cerrar las heridas del pasado con todo lo que eso significa, aceptando la complejidad y las dificultades de cualquier existencia; vivir instalado en el presente sabiendo sacarle el máximo partido, es el célebre carpe diem de los clásicos: aprovecha el momento, vive el instante… a pesar de su fugacidad; y, sobre todo, vive empapado de futuro, que es la dimensión más prometedora, lo que está por llegar, el porvenir…
Siempre esperamos lo mejor, a pesar de los pesares. Lo he dicho de otro modo: la felicidad consiste en tener buena salud y mala memoria. Los psicólogos y los psiquiatras sabemos lo importante que es ayudar a nuestros pacientes a hacer la cirugía estética del pasado, cerrando heridas de forma definitiva y sabiendo encajarlas de forma adecuada en el organigrama de nuestra biografía. Cuando esto no sucede porque esa persona es incapaz de olvidarse de verdad de esa colección de hechos nefastos, corre el riesgo de convertirse en una persona agria, amargada, dolida, resentida[91] y echada a perder.
En términos psiquiátricos, se convierte en neurótica por esa rampa deslizante y se va viendo invadida de conflictos no resueltos que, antes o después, asoman y la dañan y la vuelven tóxica. El rencor deteriora por dentro. Y el que alienta traiciones, las hace.
La felicidad es el sufrimiento superado, así de claro[92]. Son muchos los ejemplos que vienen a mi cabeza de personajes por los que siento mucha estima: desde Tomás Moro a Aleksandr Solzhenitsyn, pasando por Nelson Mandela o Vaclav Havel; o casos menos conocidos como Walter Ciszek o Van Thuan[93]. En muchos de ellos todo ha sucedido de forma terrible y brutal. Amar es afirmar al otro y amar es perdonar y luchar por olvidar los agravios recibidos, y eso requiere generosidad y esfuerzo.
2. Aprender a tener una visión positiva de la vida. Esto hay que aprenderlo, como casi todo en esta vida. De uno mismo y de nuestro entorno. El optimismo es una forma positiva de captar la realidad. Y eso requiere una educación de la mirada para ser capaces de, además de ver lo negativo, poder captar el ángulo positivo que muchas veces permanece escondido o camuflado y que es necesario ir detrás de él. Es sorprendente cómo hay personas inmunes al desánimo y que se crecen ante las dificultades… Y, al mismo tiempo, otras son demasiado débiles y se derrumban ante contratiempos relativamente pequeños del día a día u otros de mediana intensidad y se vienen abajo.
¿Se nace optimista? ¿Puede un pesimista dejar de serlo? La clave está en el esfuerzo psicológico, un trabajo de artesanía personal mediante el cual vamos siendo capaces de descubrir la dimensión más positiva de la realidad, ese segmento que se esconde en el fondo de los hechos y que tiene unas notas positivas que es bueno descubrir porque nos pueden enseñar lecciones muy sabias. Traigo aquí el caso de Boris Cyrulnik, judío sefardita francés, que vio morir en las cámaras de gas del campo de concentración de Auschwitz a sus padres y a dos hermanos. Logró escapar por debajo de una verja, siendo él un manojo de huesos, y estuvo deambulando por las cercanías del campo. Quería tres cosas: que una familia lo acogiera, estudiar la carrera de Medicina y ser psiquiatra. Y consiguió las tres.
Es uno de los padres del movimiento psicológico llamado resiliencia, definido como una corriente psicológica que enseña a soportar situaciones adversas de modo que esa persona se dobla como los metales pero sin romperse. Así uno se hace sólido, resistente, fuerte, tenaz, robusto, poderoso, casi invencible. La resiliencia habla de la capacidad para sacar fuerzas de una experiencia traumática y darle la vuelta y de ese modo ser capaz de ser inexpugnable, pétreo, inalterable, blindado… con un vigor propio de una persona superior. La resiliencia es todo arte y significa adquirir una fortaleza extraordinaria para lograr la superación.
Quiero contar el caso de Joshua Bishop, que, con pocos estudios y escasa cultura, dio una lección sonada: Cuando tenía diecinueve años, él y un compañero de fechorías llamado Max Braxley, de treinta y seis años, mataron brutalmente a un hombre con el que habían estado bebiendo hasta la madrugada en el condado de Baldwing (Georgia, Estados Unidos). Querían robarle el coche mientras él dormía la borrachera, pero el hombre, llamado Leverrett Morrison (de cuarenta y cuatro años), se despertó y se produjo una pelea. Joshua lo mató con una barra de madera golpeándole en la cabeza; luego metieron el cadáver en el maletero de un coche, le prendieron fuego, abandonándolo después en un terreno perdido y procurando borrar todas las huellas del crimen.
El cuerpo fue hallado horas más tarde y los dos autores fueron detenidos. Joshua confesó el asesinato y lo condenaron a muerte mientras que a su cómplice lo sentenciaron a cadena perpetua. Pasó veinte años en el corredor de la muerte y fue ejecutado a los cuarenta y cuatro años de edad. El caso habría pasado desapercibido de no ser por un largo artículo que apareció en el diario The Telegraph de Macon y que más tarde fue recogido por The Guardian en marzo del 2016. En él se cuenta la dura infancia de Joshua y la profunda transformación positiva que experimentó en sus dos décadas de estancia en la cárcel. Su infancia fue digna de una historia de Dickens, pues la pasó viviendo bajo los puentes, en residencias para niños abandonados o en casas de acogida, siempre asustado, hambriento y solo, vagabundeando de aquí para allá. Su abogada fue Sarah Gerwig-Moore, que escribió su nota necrológica y nos dejó escrito lo siguiente:
«Sus últimas palabras fueron de arrepentimiento y amor… Describía sin amargura su infancia y los días de su pubertad y adolescencia, cuando pescaba o iba a recoger basura para comer o freía tomates verdes que recogía de las sobras… Era un muchacho dulce, siempre dispuesto a ayudar a los demás y que adoraba a su madre, una prostituta de buen corazón que nunca supo decirle quién era su padre. Las drogas y el alcohol las consumió desde pequeño (de hecho, cometió el crimen bajo los efectos de la cocaína) y le hicieron llevar una vida errática».
«En el sombrío corredor de la muerte —sigue diciendo su abogada— descubrió que podía ser amado por los demás y por Dios y entonces floreció como artista y como hombre». En los años de cárcel se consagró a la pintura y conoció a una familia, los Shetenlieb, que empezaron a visitarle y se hicieron amigos suyos; procuraron ayudarle, transmitiéndole que nadie está fuera del perdón si de verdad se arrepiente y que la voluntad lo puede todo si uno se propone realmente cambiar.
Conectó con el capellán de la prisión, se bautizó y se convirtió al catolicismo. Tras su conversión multiplicó su actividad en la cárcel hablándole a la gente de Dios y, además de pintar, se aficionó a la lectura (él nunca había leído nada).
Su libro de cabecera fue El diario de Anna Frank, que le ayudó a cambiar y a fortalecer su voluntad. También empezó a conocer gente de fuera de la cárcel que venía a verle y a hablar con él. Eso le ayudó a implicarse en obras sociales y de solidaridad. En los últimos años de su vida trabajó en la escuela jurídica Mercer University enseñando lecciones sobre la justicia.
Su abogada contó «que había pedido perdón con humildad a los familiares de sus víctimas y quedó confortado con la gracia de haberlo conseguido. Una religiosa que trabajaba ayudando a los presos, la hermana Morrison, pidió su indulto por el buen comportamiento que había tenido en esos años dentro de la prisión, pidió que le conmutaran la pena de muerte por cadena perpetua».
En sus últimas horas, cuenta su abogada, «confortó a sus amigos, rezó por ellos, pidió perdón a todo el mundo y dijo que cuidáramos mucho a los presos, pues muchos de ellos venían de un mundo de grandes carencias y privaciones. Cantó el célebre Amazing Grace, diciendo que él moría porque lo había merecido».
Su abogada, Sarah Gerwing-Moore, llegó a ser su amiga y confesó que escribió la historia de Joshua llorando, con momentos de mucha tristeza:
«Fue mi amigo y me enseñó tanto que con él cambio mi vida… le debo mucho. Él me dio permiso para contar su historia de forma que resultase positiva y pudiera ayudar a otros chicos con problemas como el suyo. Murió besando el rosario que le regaló el capellán de la cárcel». Su misa de funeral se celebró en la iglesia de San Pío X en Conyers (Georgia, Estados Unidos) y fue multitudinaria.
Está claro que hablamos de un caso excepcional. Es una historia ejemplar. Pero, insisto, la capacidad para descubrir el ángulo positivo de la realidad cambia la perspectiva de ti mismo y de tu entorno. Aquí se mezclan muchas cosas a la vez: por una parte, superar las heridas antiguas y, por otra, la capacidad para descubrir lo positivo que en toda vida se encierra. También se mezclan elementos a los que me voy a referir enseguida: una voluntad rocosa que ha sido labrada poco a poco y que ha llegado a convertirse en parte esencial de esa persona.
3. Tener una voluntad de hierro. Fuerte, compacta, recia, robusta, resistente al desaliento, como las raíces de un olivo centenario[94]. Y esta necesita ser educada desde los primeros años de la vida. Es una pieza clave en la psicología que, si es sólida, consigue que nuestros objetivos y metas lleguen a buen puerto. Toda educación empieza y termina por la voluntad. Sirve nada más y nada menos que para conseguir el adecuado desarrollo del proyecto personal. Tener una voluntad firme es uno de los más claros indicadores de madurez de la personalidad. La voluntad es la joya de la conducta. Con ella somos enanos a hombros de gigantes.
4. Tener un buen equilibrio entre corazón y cabeza. Los dos grandes componentes de nuestra psicología son el mundo de la afectividad y el de la inteligencia. No digo que las otras herramientas que hay dentro de ellas sean menos importantes; lo que quiero significar es que estas dos deciden el comportamiento. No ser ni demasiado sensibles, rozando la susceptibilidad, ni demasiado fríos y racionales. La clave está en buscar una buena armonía entre ellas. Decía Pascal:
«El corazón tiene razones que la razón desconoce». No perdamos de vista que nuestro primer contacto con la realidad es emocional: me gustó esa persona, me cae bien, me agradó mucho aquella gente… Amor e inteligencia forman un bloque bien armado. Tener una afectividad sana significa mover bien los hilos de las relaciones con los demás cargándolas de sentimientos verdaderos, auténticos, sin doblez, descubriendo que lo afectivo es lo efectivo. Y a la vez saber utilizar bien los instrumentos de la razón: la lógica, el análisis, la síntesis, el discernimiento. Ser capaces de respirar por estos dos pulmones a la vez. Los padres y los educadores tienen aquí un papel central.
5. Para ser feliz es necesario tener un proyecto de vida coherente y realista. Lo he mencionado en diversos momentos en las páginas este libro. Y este debe albergar en su seno cuatro grandes argumentos: amor, trabajo, cultura y amistad. Hay dos notas que se cuelan en sus entresijos: debe ser coherente, lo que significa tener en su interior el menor número de contradicciones posibles… Buena relación entre la teoría y la práctica, acorde entre sus partes, congruente. La otra nota es que debe ser realista: tener los pies en la tierra, ajustarse a los hechos de la vida personal y del entorno… aunque con ilusión. Cada uno de ellos se abre, en abanico.
No hay felicidad sin amor. Este debe ser uno de los argumentos principales. Pero no solo eso, sino que debe ser trabajado con esmero, con dedicación… Hay muchas formas de amor[95] y debemos conocerlas. También para ser feliz es fundamental tener un trabajo que agrade y que saque lo mejor de uno mismo. Amor y trabajo son dos goznes clave de la felicidad razonable. Uno y otro se retroalimentan.
La cultura es libertad: te da alas, plenitud, abundancia de conocimiento… Un sendero abonado que lleva a la felicidad. Una persona culta tiene criterio, sabe a qué atenerse, tiene respuestas a las grandes preguntas de la existencia y por eso es difícil de manipular…
La cultura es una de las puertas de entrada al castillo de la felicidad. Y, finalmente, la amistad: afinidad, donación y confidencia; la necesitamos como parte de la vida misma, como compañía y ayuda en las variadas circunstancias de la vida.
6. Poner los medios adecuados para hacer felices a otras personas. Cuando uno está intentando hacer esto se olvida de sí mismo, olvida sus problemas y dificultades y eso le lleva a cambiar la dirección de sus acciones. Preguntarse uno con cierta frecuencia:
«¿Qué puedo hacer para dar unas gotas de felicidad a los que me rodean?». Y esto descansa en un principio que está recogido en muchos autores que han trabajado sobre este tema: hay más alegría en dar que en recibir. Son muchos los que han hablado de esto, de una u otra forma[96].
Los psicólogos y los psiquiatras sabemos bien esto. Cambiar el foco de atención y volcarnos con los demás intentando darles alegría es de una gran eficacia. Un psicólogo americano ha sido uno de los padres de este pensamiento, la llamada Psicología positiva, Martín Seligman, que ha desarrollado un amplio campo de trabajo centrado en esto[97], lo que conduce a un modo de aprendizaje que requiere una cierta maestría para no quedarse atrapado en la negatividad.
Tengo la experiencia de muchos pacientes a los que nuestro equipo les recomendó actividades de solidaridad y eso les cambió. Cuesta a veces que sigan esta indicación, de entrada, pero, si lo logramos, la efectividad suele ser muy positiva.
_________________________________
 Creo en el Dios de Jesús y de María, el Dios de los bienaventurados, sencillos y sabios humildes como Abraham y Sara; Isaac y Rebeca; Jacob y Raquel. Y no el de los expertos racionalistas e ideologistas teólogos y entendidos escribas de todos los tiempos, El Mismo JesuCristo nunca los eligió ni como apostóles ni como discípulos. Ni antes ni ahora. Soy Venezolano, Maracucho/Maracaibero, Zuliano y Paraguanero, Falconiano; Soy Español, Gallego, Coruñés e Fillo da Morriña; HISPANOAMÉRICANO; exalumno marista y salesiano; amigo y hermano del mundo entero.
La Línea Editorial de este Rincón es la Veracidad y la Independencia imparcial.
Creo en el Dios de Jesús y de María, el Dios de los bienaventurados, sencillos y sabios humildes como Abraham y Sara; Isaac y Rebeca; Jacob y Raquel. Y no el de los expertos racionalistas e ideologistas teólogos y entendidos escribas de todos los tiempos, El Mismo JesuCristo nunca los eligió ni como apostóles ni como discípulos. Ni antes ni ahora. Soy Venezolano, Maracucho/Maracaibero, Zuliano y Paraguanero, Falconiano; Soy Español, Gallego, Coruñés e Fillo da Morriña; HISPANOAMÉRICANO; exalumno marista y salesiano; amigo y hermano del mundo entero.
La Línea Editorial de este Rincón es la Veracidad y la Independencia imparcial.
 Creo en el Dios de Jesús y de María, el Dios de los bienaventurados, sencillos y sabios humildes como Abraham y Sara; Isaac y Rebeca; Jacob y Raquel. Y no el de los expertos racionalistas e ideologistas teólogos y entendidos escribas de todos los tiempos, El Mismo JesuCristo nunca los eligió ni como apostóles ni como discípulos. Ni antes ni ahora. Soy Venezolano, Maracucho/Maracaibero, Zuliano y Paraguanero, Falconiano; Soy Español, Gallego, Coruñés e Fillo da Morriña; HISPANOAMÉRICANO; exalumno marista y salesiano; amigo y hermano del mundo entero.
La Línea Editorial de este Rincón es la Veracidad y la Independencia imparcial.
Creo en el Dios de Jesús y de María, el Dios de los bienaventurados, sencillos y sabios humildes como Abraham y Sara; Isaac y Rebeca; Jacob y Raquel. Y no el de los expertos racionalistas e ideologistas teólogos y entendidos escribas de todos los tiempos, El Mismo JesuCristo nunca los eligió ni como apostóles ni como discípulos. Ni antes ni ahora. Soy Venezolano, Maracucho/Maracaibero, Zuliano y Paraguanero, Falconiano; Soy Español, Gallego, Coruñés e Fillo da Morriña; HISPANOAMÉRICANO; exalumno marista y salesiano; amigo y hermano del mundo entero.
La Línea Editorial de este Rincón es la Veracidad y la Independencia imparcial.
 Creo en el Dios de Jesús y de María, el Dios de los bienaventurados, sencillos y sabios humildes como Abraham y Sara; Isaac y Rebeca; Jacob y Raquel. Y no el de los expertos racionalistas e ideologistas teólogos y entendidos escribas de todos los tiempos, El Mismo JesuCristo nunca los eligió ni como apostóles ni como discípulos. Ni antes ni ahora. Soy Venezolano, Maracucho/Maracaibero, Zuliano y Paraguanero, Falconiano; Soy Español, Gallego, Coruñés e Fillo da Morriña; HISPANOAMÉRICANO; exalumno marista y salesiano; amigo y hermano del mundo entero.
La Línea Editorial de este Rincón es la Veracidad y la Independencia imparcial.
Creo en el Dios de Jesús y de María, el Dios de los bienaventurados, sencillos y sabios humildes como Abraham y Sara; Isaac y Rebeca; Jacob y Raquel. Y no el de los expertos racionalistas e ideologistas teólogos y entendidos escribas de todos los tiempos, El Mismo JesuCristo nunca los eligió ni como apostóles ni como discípulos. Ni antes ni ahora. Soy Venezolano, Maracucho/Maracaibero, Zuliano y Paraguanero, Falconiano; Soy Español, Gallego, Coruñés e Fillo da Morriña; HISPANOAMÉRICANO; exalumno marista y salesiano; amigo y hermano del mundo entero.
La Línea Editorial de este Rincón es la Veracidad y la Independencia imparcial.
 Creo en el Dios de Jesús y de María, el Dios de los bienaventurados, sencillos y sabios humildes como Abraham y Sara; Isaac y Rebeca; Jacob y Raquel. Y no el de los expertos racionalistas e ideologistas teólogos y entendidos escribas de todos los tiempos, El Mismo JesuCristo nunca los eligió ni como apostóles ni como discípulos. Ni antes ni ahora. Soy Venezolano, Maracucho/Maracaibero, Zuliano y Paraguanero, Falconiano; Soy Español, Gallego, Coruñés e Fillo da Morriña; HISPANOAMÉRICANO; exalumno marista y salesiano; amigo y hermano del mundo entero.
La Línea Editorial de este Rincón es la Veracidad y la Independencia imparcial.
Creo en el Dios de Jesús y de María, el Dios de los bienaventurados, sencillos y sabios humildes como Abraham y Sara; Isaac y Rebeca; Jacob y Raquel. Y no el de los expertos racionalistas e ideologistas teólogos y entendidos escribas de todos los tiempos, El Mismo JesuCristo nunca los eligió ni como apostóles ni como discípulos. Ni antes ni ahora. Soy Venezolano, Maracucho/Maracaibero, Zuliano y Paraguanero, Falconiano; Soy Español, Gallego, Coruñés e Fillo da Morriña; HISPANOAMÉRICANO; exalumno marista y salesiano; amigo y hermano del mundo entero.
La Línea Editorial de este Rincón es la Veracidad y la Independencia imparcial.
 Creo en el Dios de Jesús y de María, el Dios de los bienaventurados, sencillos y sabios humildes como Abraham y Sara; Isaac y Rebeca; Jacob y Raquel. Y no el de los expertos racionalistas e ideologistas teólogos y entendidos escribas de todos los tiempos, El Mismo JesuCristo nunca los eligió ni como apostóles ni como discípulos. Ni antes ni ahora. Soy Venezolano, Maracucho/Maracaibero, Zuliano y Paraguanero, Falconiano; Soy Español, Gallego, Coruñés e Fillo da Morriña; HISPANOAMÉRICANO; exalumno marista y salesiano; amigo y hermano del mundo entero.
La Línea Editorial de este Rincón es la Veracidad y la Independencia imparcial.
Creo en el Dios de Jesús y de María, el Dios de los bienaventurados, sencillos y sabios humildes como Abraham y Sara; Isaac y Rebeca; Jacob y Raquel. Y no el de los expertos racionalistas e ideologistas teólogos y entendidos escribas de todos los tiempos, El Mismo JesuCristo nunca los eligió ni como apostóles ni como discípulos. Ni antes ni ahora. Soy Venezolano, Maracucho/Maracaibero, Zuliano y Paraguanero, Falconiano; Soy Español, Gallego, Coruñés e Fillo da Morriña; HISPANOAMÉRICANO; exalumno marista y salesiano; amigo y hermano del mundo entero.
La Línea Editorial de este Rincón es la Veracidad y la Independencia imparcial.