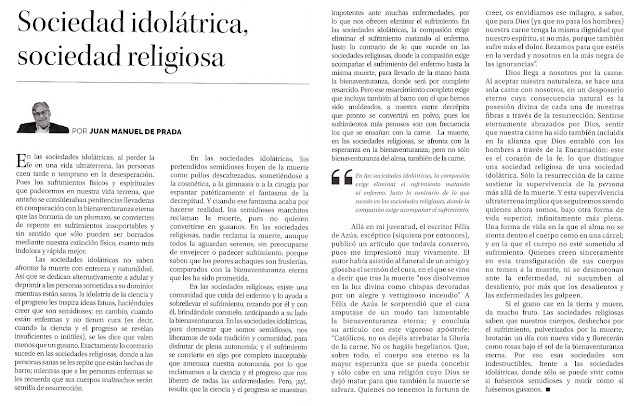Sociedad idolátrica,
sociedad religiosa
En las sociedades idolátricas, al perder la fe en una vida ultraterrena, las personas caen tarde o temprano en la desesperación. Pues los sufrimientos físicos y espirituales que padecemos en nuestra vida terrena, que antaño se consideraban penitencias llevaderas en comparación con la bienaventuranza eterna que las borraría de un plumazo, se convierten de repente en sufrimientos insoportables y sin sentido que sólo pueden ser borrados mediante nuestra extinción física, cuanto más indolora y rápida mejor.
Las sociedades idolátricas no saben afrontar la muerte con entereza y naturalidad. Así que se dedican alternativamente a adular y deprimir a las personas sometidas a su dominio: mientras están sanas, la idolatría de la ciencia y el progreso les inspira ideas fatuas, haciéndoles creer que son semidioses; en cambio, cuando están enfermas y no tienen cura (es decir, cuando la ciencia y el progreso se revelan insuficientes o inútiles), se les dice que valen menos que un gusano. Exactamente lo contrario sucede en las sociedades religiosas, donde a las personas sanas se les repite que están hechas de barro; mientras que a las personas enfermas se les recuerda que sus cuerpos maltrechos serán semilla de resurrección.
En las sociedades idolátricas, los pretendidos semidioses huyen de la muerte como pollos descabezados, sometiéndose a la cosmética, a la gimnasia o a la cirugía por espantar patéticamente el fantasma de la decrepitud. Y cuando ese fantasma acaba por hacerse realidad, los semidioses marchitos reclaman la muerte, pues no quieren convertirse en gusanos. En las sociedades religiosas, nadie reclama la muerte, aunque todos la aguardan serenos, sin preocuparse de envejecer o padecer sufrimiento, porque saben que los peores achaques son fruslerías, comparados con la bienaventuranza eterna que les ha sido prometida.
En las sociedades religiosas, existe una comunidad que cuida del enfermo y lo ayuda a sobrellevar el sufrimiento, rezando por él y con él, brindándole consuelo, anticipando a su lado la bienaventuranza. En las sociedades idolátricas, para demostrar que somos semidioses, nos liberamos de toda tradición y comunidad, para disfrutar de plena autononua; y el sufrimiento se convierte en algo por completo inaceptable que amenaza nuestra autonomía, por lo que reclamamos a la ciencia y el progreso que nos liberen de todas las enfermedades. Pero, ¡ay!, resulta que la ciencia y el progreso se muestran impotentes ante muchas enfermedades, por lo que nos ofrecen eliminar el sufrimiento.
En las sociedades idolátricas, la compasión exige eliminar el sufrimiento matando al enfermo. Justo lo contrario de lo que sucede en las sociedades religiosas, donde la compasión exige acompañar el sufrimiento del enfermo hasta la misma muerte, para llevarlo de la mano hasta la bienaventuranza, donde será por completo resarcido. Pero ese resarcimiento completo exige que incluya también al barro con el que hemos sido moldeados, a nuestra carne decrépita que pronto se convertirá en polvo; pues los sufrilnientos más penosos son con frecuencia los que se ensañan con la carne. La muerte, en las sociedades religiosas, se afronta con la esperanza en la bienaventuranza; pero no sólo bienaventuranza del allna, también de la carne.
"En las sociedades idolátricas, la compasión exige eliminar el sufrimiento matando al enfermo. Justo lo contrario de lo que sucede en las sociedades religiosas, donde la compasión exige acompañar el sufrimiento".
Allá en mi juventud, el escritor Félix de Azúa, escéptico (siquiera por entonces), publicó un artículo que todavía conservo, pues me impresionó muy vivamente. El autor había asistido al funeral de un amigo y glosaba el sermón del cura, en el que se vino a decir que tras la muerte "nos disolvemos en la luz divina como chispas devoradas por un alegre y vertiginoso incendio''. A Félix de Azúa le sorprendió que el cura amputase de un modo tan lamentable la bienaventuranza eterna; y concluía su artículo con este vigoroso apóstrofe:
"Católicos, no os dejéis arrebatar la Gloria de la carne. No os hagáis hegelianos. Que, sobre todo, el cuerpo sea eterno es la mayor esperanza que se pueda concebir y sólo cabe en una religión cuyo Dios se dejó matar para que también la muerte se salvara.Quienes no tenemos la fortuna de creer, os envidiamos ese milagro, a saber, que para Dios (ya que no para los hombres) nuestra carne tenga la misma dignidad que nuestro espíritu, si no más, porque también sufre más el dolor. Rezamos para que estéis en la verdad y nosotros en la más negra de las ignorancias''.
Dios llega a nosotros por la carne. Al aceptar nuestra naturaleza, se hace una sola carne con nosotros, en un desposorio eterno cuya consecuencia natural es la posesión divina de cada una de nuestras fibras a través de la resurrección. Sentirse eternamente abrazados por Dios, sentir que nuestra carne ha sido también incluida en la alianza que Dios entabló con los hombres a través de la Encarnación: este es el corazón de la fe, lo que distingue una sociedad religiosa de u na sociedad idolátrica. Sólo la resurrección de la carne sostiene la supervivencia de la persona más allá de la muerte. Y esta supervivencia ultraterrena implica que seguiremos siendo quienes ahora somos, bajo otra forma de vida superior, infinitamente más plena. Una forma de vida en la que el alma no se sienta dentro el cuerpo como en una cárcel; y en la que el cuerpo no esté sometido al sufrimiento. Quienes creen sinceramente en esta transfiguración de sus cuerpos no temen a la muerte, ni se desmoronan ante la enfermedad, ni sucumben al desaliento, por más que los desalientos y las enfermedades les golpeen.
Si el grano cae en la tierra y muere, da mucho fruto. Las sociedades religiosas saben que nuestros cuerpos, deshechos por el sufrimiento, pulverizados por la muerte, brotarán un día con nueva vida y florecerán como rosas bajo el sol de la bienaventuranza eterna. Por eso esas sociedades son indestructibles, frente a las sociedades idolátricas, donde sólo se puede vivir como si fuésemos semidioses y morir como si fuésemos gusanos.
VER+:
¿QUÉ SENTIDO TIENE LA MUERTE?
¿Puede iluminar nuestra vida?
¿Aprender a morir nos enseña a vivir?
¿Qué hay después del desenlace final?
Descúbrelo en el segundo número de "La Antorcha", la nueva revista gratuita para prender fuego al mundo.
Algunos se esfuerzan en evitar lo inevitable, pero, la realidad es que terminaremos todos en una caja de madera de pino. Es el final que nos espera, queramos o no.
Pero no solo hablaremos de los humanos, ¿qué pasa con la muerte de los animales?, ¿tienen derechos o dignidad? ¿Y los toros? ¿Qué pasa con su muerte como espectáculo?
En este segundo número conoceremos cómo se vive la Semana Santa al lado del Gólgota, recorreremos las diferentes procesiones del sur de España, y viajaremos por todo el mundo para descubrir cómo se celebra el ritual de la muerte en las distintas culturas. En este número hablaremos también del problema creciente del suicido .Contemplaremos las distintas representaciones de la muerte en el arte, analizaremos la ley de eutanasia dos años después de su aplicación, conoceremos la importancia del cine para normalizar algunas prácticas eugenésicas, haremos un recorrido por las últimas palabras de Jesús, estudiaremos a fondo la Sábana Santa y contaremos con la pluma de Juan Manuel de Prada, Enrique Garcia-Maiquez, Esperanza Ruiz o Jorge Soley.
La cháchara de los idólatras
VAMOS a intentar escribir unas líneas sobre el accidente aéreo de Barajas que se aparten un poco del asfixiante lugarcomunismo ambiental, que ya se nos sale por las orejas. Inevitablemente, serán palabras que suenen extrañas a nuestros contemporáneos; pero uno ya se ha librado de la degradante esclavitud de escribir para sus contemporáneos. Y esto no me lo tomen las tres o cuatro lectoras que todavía me soportan como alarde de soberbia, sino como declaración resignada y humildísima.
Las sociedades idolátricas, a diferencia de las sociedades religiosas, no saben afrontar la muerte con naturalidad. Mientras el hombre está sano, la idolatría de la ciencia y el progreso le inspira ideas fatuas, haciéndole creer que es un semidiós; en cambio, cuando está enfermo y no tiene cura (es decir, cuando la ciencia y el progreso se revelan insuficientes o inútiles), al hombre se le dice que vale menos que un gusano. Exactamente lo contrario sucede en las sociedades religiosas, donde al hombre sano se le repite que está hecho de barro y al hombre enfermo se le recuerda que su cuerpo maltrecho será semilla de resurrección. Pero las grandes mentiras de las sociedades idolátricas se muestran todavía más desnudas cuando la muerte acude sin avisar para segar vidas sanas a mansalva, como acaba de ocurrir en este accidente aéreo de Barajas. Ante un acontecimiento luctuoso de esta magnitud, ¿cómo habría reaccionado una sociedad religiosa? Pues habría reaccionado representando autos sacramentales en las calles donde se explicase el poder igualatorio de la muerte, que no respeta ni a los jóvenes, ni a los ricos, ni a los poderosos. Y, al acabar el auto sacramental, un sacerdote habría proclamado las palabras del Evangelio: «No atesoréis tesoros en la tierra, donde hay polilla y herrumbre que corroen, y ladrones que socavan y roban. Amontonad más bien tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que corroan, ni ladrones que socaven ni roben». Y con esto la gente alcanzaría el consuelo, pues sabría que, si bien la muerte es un ladrón presto siempre a lanzar su zarpazo, hay un territorio donde ese ladrón no tiene jurisdicción, donde florece una vida nueva bajo el sol de la inmortalidad.
Y, frente a este consuelo religioso, ¿qué se nos ofrece en las sociedades idolátricas? Aquí, en lugar de autos sacramentales, tenemos telediarios y noticieros dándonos un tabarrón que no cesa, tratando de explicar cuál ha sido la causa del accidente: que si una avería en el motor, que si un fallo humano, que si patatín, que si patatán. Y, en lugar de un sacerdote que proclame el Evangelio, tenemos una patulea de politiquillos municipales, autonómicos y nacionales hormigueando por doquier, leyendo declaraciones institucionales de un lugarcomunismo grimoso, convocando minutines de silencio («padrenuestros de la nada», que dice mi admirado Ruiz Quintano; esto es: la oración autista y sordomuda de las sociedades que se han olvidado de rezar), prometiendo que tarde o temprano se determinarán responsabilidades, etcétera. Ni las reconstrucciones virtuales del accidente con que nos apedrean los telediarios ni las comparecencias de los politiquillos sirven para nada; pero unas y otras, repetidas machaconamente, dan una impresión de hiperactividad aturdidora que logra espantar del alma las grandes preguntas.
Y de eso se trata, al fin y a la postre: pues, si la gente se formulara las grandes preguntas, inevitablemente concluiría que toda la filfa de progreso y bienestar que le han colado como sucedáneo idolátrico de la religión no vale una mierda. Concluiría, en fin, que aquel Paraíso terrenal que le vendieron los politiquillos sigue siendo el valle de lágrimas del que nos hablaba la religión; sólo que la idolatría del progreso, a cambio de un Paraíso terrenal fantasmagórico, nos arrebató la esperanza en el verdadero Paraíso, allá donde no hay polilla ni herrumbre que corroan, ni ladrones que roben. Y toda esa hiperactividad aturdidora que despliegan en estos días -tan retórica, tan archisabida, tan inútil- no es sino el aspaviento de los farsantes que se esfuerzan por mantener entretenida a la gente a la que previamente le han arrebatado el consuelo. Pues consuelo contra la muerte sólo puede traernos quien tiene palabras de vida eterna; lo que nos traen los idólatras es tan sólo cháchara para los telediarios.
Una saludable desesperación
En las sociedades paganas la gente no se preocupaba por la salvación de su alma. Era una actitud desesperada, pero al menos el pagano tenía la gallardía de entregarse a un vitalismo despepitado que se condensaba en aquel célebre consejo de Menandro: «Comamos y bebamos, que mañana moriremos».
En las sociedades neopaganas de nuestra época, la gente tampoco se preocupa por la salvación de su alma, pero la desesperación se ha cambiado de ropajes, ha dejado de tocar a rebato bajo el grito comilón y borrachín de «sálvese quien pueda» y ha ofrecido al hombre desesperado (ya que no puede ofrecerle una razón para vivir) otras anestesias muy diversas que le hagan más llevadera su desesperación. Le ha ofrecido morfina para acallar su dolor, píldoras para embravecer su bálano, bisturís para borrar sus arrugas, proteínas sintéticas para endurecer sus músculos, dietas para alargar su vida. La desesperación, de este modo, ha acabado convirtiéndose en nuestro hábitat natural; un hábitat con aire acondicionado en verano, calefacción central en invierno e hilo musical las cuatro estaciones del año. Y así, mitigada por estas anestesias, la desesperación ha conseguido que el hombre neopagano acepte todo tipo de mortificaciones que dejan chiquitas las penitencias cuaresmales que ayudaban al hombre a salvar su alma.
Para participar de la desesperación de nuestra época ya no es posible comer y beber sin tasa, como proponía la invitación hedonista de Menandro, sino que a cada instante debemos recordar que, por cada comilona que nos embaulamos, por cada sobremesa regada de alcohol que alargamos, por cada cigarrillo que fumamos, agotamos un minuto, una hora, un día de vida. La desesperación neopagana, en su afán por salvar la salud del cuerpo, ha amargado nuestra vida con las privaciones más ímprobas, al estilo de aquel doctor Pedro Recio de Tirteafuera al que encargaron vigilar la alimentación de Sancho Panza, mientras fue gobernador de la ínsula Barataria. Aquel mamarracho, armado de una varilla de ballena, señalaba las viandas que consideraba poco saludables, condenando al buen Sancho al ayuno más aciago; y esto mismo hace con nosotros la desesperación neopagana, donde la tiránica Salud desempeña el mismo papel (en versión paródica y degradada, como corresponde a todo sucedáneo idolátrico) que en las sociedades religiosas representaba la Virtud.
Con la diferencia de que, mientras el hombre virtuoso miraba la eternidad, el hombre saludable de hogaño mira… el cronómetro, computando los minutos, las horas, los días que gana con su saludable y pestilente vida. Sancho Panza, al menos, pudo darse el gustazo de despedir con cajas destempladas al doctor Pedro Recio de Tirteafuera.
A nosotros, la desesperación neopagana nos impone vivir saludablemente hasta nuestro fallecimiento, para llegar a ser un saludable cadáver que alimente saludablemente a los muy saludables gusanos que habrán de devorarnos (¡o al fuego de la incineradora, más saludable todavía!). Y es que, en las sociedades neopaganas, la tiranía omnímoda de la Salud se ejerce sobre una masa esclavizada que sólo cree en el Paraíso en la Tierra instaurado por Papá Estado, que le otorga graciosamente ‘derechos’ y ‘libertades’. Y Papá Estado, en su afán por proteger nuestros ‘derechos’ y ‘libertades’, y bajo los afeites de la ‘tolerancia’, ha erizado nuestra vida de muy protectoras empalizadas. Y así, armados de los ‘derechos’ y las ‘libertades’ que nos brinda Papá Estado, que no son sino armas arrojadizas que arrojamos contra el prójimo (en quien sólo vemos un enemigo potencial), nos entregamos a las más ímprobas privaciones, confiados grotescamente en que, por cada cigarrillo que no prendamos, por cada manjar que rechacemos, por cada exceso que no cometamos, obtendremos a cambio un minuto, una hora, un día más de vida.
No está probado que esta saludable desesperación vaya a obtener recompensa; más bien está requeteprobado que seguiremos muriéndonos, después de convertir nuestra existencia en un infierno. Y quién sabe si después de ganarnos el infierno en la otra vida. Todo sea por alcanzar una magnífica ‘calidad de vida’, que es como nuestra época denomina sarcásticamente a la vida llena de ímprobas privaciones que ni siquiera son medios de nada; ímprobas privaciones convertidas en sí mismas en fines vacuos y dementes. A ninguno de aquellos juguetones dioses del Olimpo inventados por los paganos se le hubiese ocurrido una forma de tortura tan alienante y aburrida. Pero ¿quién dijo que las idolatrías fuesen divertidas?
El nuevo fariseísmo
Glosábamos en un artículo anterior la tesis de Leonardo Castellani, que hallaba la razón última de la decadencia española en una religiosidad teatrera que, hacia el siglo XIX, habría cristalizado en fariseísmo, una ‘esclerosis religiosa’ que, en sus versiones más extremas, puede llegar al crimen. Pues el fariseo, que al principio se conforma con ser hipócrita y santurrón, con el tiempo llega a despreciar y aborrecer a los auténticos creyentes, a los que termina persiguiendo con saña y fanatismo implacables. Puesto que la España actual ha dejado de ser un país religioso, podríamos considerar que la plaga del fariseísmo ha desaparecido también. Muerta la fe –podríamos pensar–, se muere también su tumoración o excrecencia parásita, con lo que al fin España se aprestaría a iniciar una nueva era de esplendor. «¡Muerto el perro se acabó la rabia!», podríamos exclamar, alborozados, en el umbral de una nueva Edad de Oro.
El placer sensual, las ideologías, el petulante culto a uno mismo son sucedáneos religiosos, sustituyen la fe en quienes carecen de ella
Pero el fariseísmo, lejos de haber desaparecido o estar en trance de hacerlo, se muestra más robusto y rozagante que nunca. ¿Cómo es posible esto, si España ha renegado de la fe de sus padres? Lo ha hecho, en efecto, pero no ha dejado de ser farisaica, por la sencilla razón de que ha encontrado sucedáneos religiosos a los que el fariseísmo puede aferrarse, sucedáneos que puede corromper y esclerotizar, utilizándolos incluso como instrumentos criminales. Para entender esta metamorfosis del fariseísmo, conviene recordar que el ser humano no puede dejar de ser ‘religioso’, como no puede dejar de ser bípedo: a medida que deja de adorar a Dios, empieza inevitablemente a adorar ídolos. Los antiguos no utilizaban jamás la palabra ‘ateo’ para referirse a la persona que había dejado de creer en la existencia de Dios, sino ‘idólatra’; pues, con sabiduría muy profunda, consideraban que ningún humano podía vivir sin adorar un ídolo.
El becerro de oro, los placeres sensuales, las ideologías… incluso el petulante culto a uno mismo son sucedáneos religiosos, formas de idolatría que ocupan el hueco religioso, sustituyendo la fe en quienes carecen de ella y desplazándola o arrinconándola en tantas y tantas personas creyentes. Esta infestación idolátrica es hoy más invasiva y pujante que nunca, porque incluso las personas más propensas a la religiosidad encuentran multitud de idolatrías sustitutorias que reclaman su adoración: avances tecnológicos superferolíticos, descubrimientos científicos pasmosos, paradigmas ideológicos despampanantes, etcétera. Y todas estas idolatrías, además, resultan extraordinariamente ‘rentables’; pues, adorándolas, podemos colgarnos una medalla de ciudadano fetén y obtener mil y una recompensas, desde las más magras e inocentes (el aplauso social, la palmadita en la espalda) hasta las más arteras y pingües (subvenciones y mamandurrias varias).
Así que la infestación idolátrica que hoy padecemos ha procurado un nuevo y opíparo caldo de cultivo al fariseísmo. La saña con que algunas estrellitas y asteroides televisivos señalaron y estigmatizaron durante la reciente plaga coronavírica a las personas que no se quisieron inocular las terapias génicas o placebos que supuestamente la combatían, el encono con que azuzaban a los gobernantes para que convirtieran a esas personas en chivos expiatorios, es de naturaleza indudablemente farisaica (sobre todo si consideramos que tales estrellitas o asteroides son gentes por completo ignaras en cuestiones de ciencia). Otra muestra muy expresiva del fariseísmo que hoy nos corroe nos la brindan esos politicastros infames que votan leyes abolicionistas de la prostitución y a continuación lo celebran en un burdel; o esos millonetis que acuden a las cumbres climáticas en jet privado. Y lo mismo estos millonetis y politicastros que las estrellitas y asteroides televisivos ‘contagian’ su fariseísmo a millones de zascandiles que, adhiriéndose hipócritamente a sus pronunciamientos farisaicos, esperan medrar, o siquiera ser aceptados socialmente.
Así se hace el caldo aún más gordo al fariseísmo ambiental, tan gordo que el caldo incluso ha cristalizado en una ideología específicamente farisaica, nacida de la ‘corrección política’ (como finamente se ha dado en llamar el fariseísmo), la llamada ideología woke, que está colonizando por completo el imaginario colectivo con su amalgama aberrante de victimismo y estigmatización (‘cancelación’) para quien osa transgredir los dogmas impuestos por la idolatría reinante.
Hoy, más que en ninguna otra época, el fariseísmo se ha convertido en el cáncer de nuestra vida social. Y el destino irremisible de una sociedad tan desaforadamente farisaica es la decadencia.
De rodillas ante una sociedad idolátrica
Introducción:
En este artículo se busca expresar, con claridad y ante todo honestidad, problemas presentes en nuestra sociedad de hoy, que ha caído en la burda comercialización y pérdida de significado del ser Humano, tanto que frente a esta sociedad hemos quedado postrados ante un sinfín de cosas banales y muchas veces carentes de sentido.
Antes de empezar quiero hacer una aclaración de términos. Cuando nos referimos a “Idolatría”, lejos de significar lo que para algunos movimientos “religiosos” iconoclastas significa (presente sobre todo en movimientos pseudo protestantes). La idolatría es el culto que se le ofrece a cualquier cosa que no sea Dios. En la Iglesia Católica se diferencia del término “dulía” que significa veneración (empleado para el respeto y devoción de los santos y la hiperdulía para hablar de la devoción especial que en la Iglesia se le tributa a la Virgen María), pero Latría que significa adoración, es el único culto reservado a la Santísima Trinidad. Ídolo es todo aquello que usurpa el lugar que merece Dios, en la antigüedad eran las estatuas de deidades, ellas las estatuas como tal, era donde creían se contenía la deidad en plenitud, eran un dios; bajo esta premisa uno puede entender las duras condenas que los libros del Antiguo Testamento ponen sobre esta práctica pagana, son “hechuras de manos humanas” (cfr. salmo 115).
Pero quiero ir más allá, en nuestra sociedad actual la palabra “amor” ha ido perdiendo su significado, porque la hemos trivializado, hoy decimos amar cualquier cosa, si se conoce una persona al día siguiente ya se le está diciendo “te amo”. Para los griegos el afecto tenia diferentes grados, el primero el más carnal se llamaba “eros” (hoy erotismo), el segundo un amor afectuoso de hermanos llamado “filo, filia” (muchas palabras como filantropía, filosofía, entre otras, provienen de esta palabra), y en el Nuevo Testamento encontramos la que supera a las dos que hemos visto, esta palabra rica en significado es “Ágape” el amor donativo, el amor de Cristo, el amor por excelencia, los invito a que busquen Juan 21, 15-19, Jesús pregunta a Pedro “¿me amas (agapas me) más que estos?” y Pedro le contesta “Señor tú lo sabes todo, tu sabes que te quiero (filo se)” este diálogo en el que se juegan estas dos palabras que significan amar uno con más intensidad que otro, es la pregunta de Jesús sobre la capacidad que tiene Pedro de dar la vida por él.
Podemos concluir en este momento, que nuestra sociedad actual ha perdido el sentido del amor, solemos ser mezquinos y falsos, de ahí una gran crisis en muchos matrimonios actuales, un amor sin fidelidad y sin eternidad.
Qué relación hay entre Idolatría y Amor, pues sólo quien es capaz de amar, con un amor superior y donativo es capaz verdaderamente de rendir adoración a Dios, quien es el amor supremo, ahora bien esa capacidad de amor y de entrega la estamos confundiendo con obsesiones, es decir el amor no sano que le tenemos a los animales, las personas, las cosas y hasta nosotros mismos.
Para muchos va a sonar de exagerado, irreverente y sobre todo polémico, lo que viene a continuación, me permito exponer algunas de las nuevas y no tan nuevas idolatrías a las que rendimos culto en nuestra sociedad moderna.
1. ZOOLATRÍA:
Esta palabra no es nueva, es usada para hablar del culto a los animales que aún hoy se conserva en muchas culturas de oriente (la adoración de la vaca en la India, los antiguos animales sagrados de los egipcios, verbum gratia).
¿Pero qué tiene que ver esta palabra con nuestro entorno? ¡Demasiado! ¡Qué culto tan descarado y sinvergüenza le estamos dando a las mascotas que tenemos en casa! Muchos perros reciben más atención que algunas personas, tienen ahora peluquería, spa, colegio, guardería. Se les está atributando valores antropomórficos a los animales (que merecen respeto, como lo merece todo ser vivo en el universo). Cuando una persona “animalista” pide respeto por los Toros que son sacrificados en las plazas, pero pide la muerte del torero, es allí cuando pienso que tenemos invertido la pirámide de valores (por supuesto que estoy totalmente en contra del maltrato animal, pero nunca pondré la vida de un animal por encima de la vida del ser Humano).
Cuando lloramos, nos desvivimos y hasta seriamos capaces de dar la vida por un animal, es cuando podemos estar seguros que hemos caído en un culto exagerado, hemos sido víctimas de la zoolatría, que se vende en todo lado, hasta en los productos cosméticos para perros y gatos. Si alguien se siente más indignado por un perro que vive en la calle que por un niño que muere de hambre, es un fiel caso de inversión de los valores, de relativización del principio de la vida, de falta de juicio y discernimiento.
¿Fundaciones para perros abandonados? Cuando en nuestros países subdesarrollados no hemos logrado superar la pobreza extrema. ¿Mascotas en vez de hijos? ¿Perros tratados como personas y personas tratados como perros? Llegaremos al punto de arrinconar al hombre para darles lugar a los animales. Es cierto que vivimos una crisis de consumo frente a los animales de granja, que viven en situaciones desafortunadas, que estamos siendo descarados en la destrucción de nuestro planeta y todo ser vivo, pero los animales domésticos están siendo sobrevalorados y esta situación nos está llevando a rendirle culto a los animales en nuestros hogares; tristemente el valor de la vida animal es también cuestión de estética, aquellos animales que son considerados “feos” son eliminados indiscriminadamente.
Gracias a la proliferación de los medios de comunicación es que podemos ver cómo existen personas zoocentristas, basta con entrar a las redes sociales y ver que de cada cinco publicaciones dos tiene que ver con animales.
2. PAIDOLATRÍA:
Paidós (niños en griego de allí proviene pedagogía), de pronto esta es la más complicada para entender en este rating de ídolos.
En las clases medias altas de nuestra sociedad y en las clases ricas, existe una formación inadecuada hacia los hijos, están creciendo sin la capacidad de frustración, sencillamente porque todo se les está dando, sólo basta con llorar y hacer un berrinche y los papás corren a buscar lo que está pidiendo. Diferente en las familias pobres donde existe una capacidad de adaptación a las circunstancias, por tanto, este problema de paidolatría es también un fenómeno socio- económico.
Es muy común escuchar frases como “te adoro hijo”, no hemos hecho conciencia de lo que decimos, ni de la manera que nos comportamos, en nuestra sociedad superficial, materialista, creemos que dar “lo mejor” a los hijos es llenarlos de cosas materiales, estamos creando en los futuros hombres y mujeres un grado de insatisfacción, todo se ha dado y perdemos la capacidad de asombro. Hemos convertido los hijos en un objeto más de consumo, todo el comercio abrupto que gira entorno a los primeros años de la vida del hombre es a mi parecer innecesario y súper saturado. Que daño tan grande estamos haciendo al futuro de la sociedad cuando arrebatamos a los niños y jóvenes de la capacidad de frustración, son las personas que no son capaces de recibir un “no” como respuesta, que entran en crisis cuando no se les da las cosas como querían.
Debemos proteger la infancia, evitar el uso de la violencia para formar a los hijos, la mejor escuela para que los hijos aprendan el respeto es la familia, y los mejores maestros son los padres que educan y forman con el ejemplo. Pero de la casa se aprende la mentira, las groserías, el irrespeto, etc. ¿Cómo? Con el ejemplo. Un justo medio para formar a los hijos, ellos no son “un dios” no podemos invertir los valores familiares, no podemos dejar que sean ellos quienes tomen la decisiones ni muchos menos que aprendan que manipulando se logran las cosas, nunca es sano dar todo lo que piden.
El fenómeno actual es aterrador, acostumbro escuchar mucho lo que me rodea mientras viajo en un bus o mientras voy caminando por la calle, y algunas conversaciones son inevitables de escuchar, una madre rogándole a la hija que comiera de los productos que había mercado y otra contando la anécdota que duró dos horas convenciendo a su pequeña hija de que se pusiera unos zapatos; me inspiró bastante, para comprender que gracias a la mala formación que tienen los padres de hoy, existe un apego mal sano, una enfermedad social que nos llevó a perder las funciones que cada uno tiene en la familia. En algún momento tuve la oportunidad de dictar una conferencia a padres de familia que titule “ocupa el puesto que te corresponde”, de rodillas ante los niños hemos inyectado en ellos la enfermedad consumista del sistema que nos gobierna y que desde la tierna infancia nos hace volver el sistema infalible y perdemos el sentido crítico para poner en duda todo lo establecido, por lo tanto desde la infancia hemos sido adoctrinados a este sistema gracias a nuestros padres.
3. ANTROPOLATRÍA:
El culto a las personas se ha vuelto “pan de cada día” en el modo como usamos el lenguaje para referirnos a ciertos individuos; gracias a lo que ha hecho la cultura y los MCS con ciertos personajes que llamamos públicos, famosos o poderosos, detrás y delante de ellos hay un culto, generando la euforia, para terminar ejerciendo un cierto control o poder sobre sus adeptos.
Vamos a desmenuzar la idea en torno a dos principios: el primero, el uso incorrecto del lenguaje. Cuando le decimos a otra persona “yo te adoro”, “sin ti no puedo vivir”, “tú eres mi ídolo”, algo que en el común de nuestros días escuchamos o decimos, son expresiones que tienen una connotación muy fuerte, hacen parte por supuesto de la pérdida del sentido de la palabra, hoy se dice cualquier cosa sin saber lo que significa. Y el segundo principio es el modo que nos compartamos frente a los que son considerados ídolos, ya sea porque se destacan en la música, en el deporte, en el arte o inclusive en la política.
Estas personas gozan de cierta infalibilidad entre los adeptos más fanáticos, encontramos el caso de los caudillos políticos, o los líderes de los gobiernos autoritarios o dictatoriales de corte socialista. Este culto desenfrenado ha generado un adoctrinamiento social que influye en la forma como nos relacionamos en el mundo político, el uso de íconos, eslogan y la imagen de un político incluso comparado con textos o personajes bíblicos. El efecto es una alteración del subconsciente, generando cierto grado de amor irracional que termina en la proclamación de “credos” que llevan a la sumisión absoluta.
Los movimientos políticos o ciertos sectores económicos usan a su favor y acomodo enemigos comunes, muchas veces alterando la verdad o que en definitiva son totalmente ficticios, que les permiten perpetuarse en el poder ante el temor irracional que esos “demonios” lleguen a ocupar el puesto privilegiado que ellos tienen.
Los poderes económicos que están detrás del fútbol han generado, gracias a la comercialización y burda propaganda, todo un fenómeno religioso en torno a este deporte, movimientos más radicales que otros, conocidos como barras bravas o hinchas, han idealizado tanto a los deportistas que en muchos lugares son vistos como “pequeños dioses”. Este fenómeno ha calado muy bien en los corazones de algunas personas que han vivido una clara descristianización en sus países. La ausencia del valor religioso ha dado paso a que muchos estadios de fútbol se conviertan en los templos modernos, donde se celebra además de un gol, la irrupción del fenómeno social del deporte, generando todo una efervescencia psicológica. También se usan los “credos”, que ya he mencionado, para dar fuerza al rito y volverlo infalible, es por eso que muchos no puede entender hoy una vida sin fútbol.
Los extremos idolátricos que ha generado el fútbol, ha despertado tal euforia que después de un partido, hay actos vandálicos, destrucción irracional del entorno y hasta la muerte de seguidores. Ya no se muere por Cristo, sino por un gol. Por supuesto que el deporte no es malo, debemos recuperar el espacio correcto de este y otros deportes, en donde puede suceder lo mismo.
Los cantantes, actores y demás famosos que adquieren un estatus social muy alto, generan fanaticadas que idolatran, y ellos mismos identifican a su cantante o artista favorito cómo un ídolo, este fenómeno es tan grave que se desarticula la persona humana y moral de la persona artística; por ejemplo hasta su muerte Diomedes Díaz (cantante colombiano) gozó de fanáticos que lo lloraron y nunca dudaron de él, ni siquiera cuando estuvo en la cárcel por homicidio. Diomedes es un claro ejemplo de un hombre que llevaba una vida totalmente desordenada (no se sabe con precisión cuantos hijos y con cuantas mujeres tuvo y estuvo, tenía un problema con el alcohol y además era drogadicto), curiosamente la opinión pública no le pide a los “ídolos” dar un ejemplo a la sociedad, gozan de tanta infalibilidad que pueden, como hemos visto, llevar una vida totalmente desorganizada y aun así llenar estadios y contar con personas que corean su nombre.
La antropolatría moderna es todo un fenómeno que es necesario analizar con lupa, tiene implicaciones claramente cultuales, se les rinde homenaje, se les adora en un escenario y usan al sistema consumista para perpetuarse y manipulan el lenguaje para invertir los valores, a través de las canciones se propagan ideas contrarias a la moral y las buenas costumbres. No todos los músicos generan la misma euforia, hay quienes tardan mucho en lograr poseer adeptos que usen su nombre como gentilicio.
4. EGOLATRÍA:
El termino egolatría es usado por los psicólogos, es atribuido a personas con tendencia narcisista. Pero nos enfocaremos para hablar del desmedido culto al cuerpo, de la cultura fitness que disfrazada de “salud” ha puesto en el filo de la vida a miles de personas alrededor del mundo, que obsesionadas con su cuerpo se han sometido a múltiples y costosas cirugías Los modelos físicos que reinan en el mundo occidental han idealizado ciertos tipos de personas con rasgos característicos que son consideradas hermosas, las medidas del cuerpo ideal, la forma de la nariz y hasta el color de los ojos han generado un deseo ferviente de parecerse más a otros.
Con este deseo de “ser normal” hemos perdido la singularidad del ser humano, lo diferente de cada uno. Felipe en un diálogo con Mafalda le dijo: “yo no quiero hacer parte del montón” a lo que Mafalda responde en su interior: “otro más que se une al grupo de los que no quieren ser parte del montón”. Independientemente del modelo antropológico que queramos imitar estamos siendo parte de una multitud de patrones que copiamos de otro como en un círculo vicioso.
Ante el miedo que causa la muerte, el hombre y la mujer de hoy, luchan por permanecer siempre jóvenes. El enfermizo deseo de no envejecer ha dejado personas infelices por todo lado, llenas de cosas por fuera pero vacías por dentro. En el mundo actual, vemos un comercio excesivo de cosméticos, el cuerpo humano es usado para vender productos, desde la ropa hasta lo que se consume, existe hoy en día más vitaminas en un jabón que en un alimento, el cuerpo humano se volvió objeto de sí mismo, es difícil comprender el culto que cada uno se ha dado a sí mismo. Todo empezó cuando empezamos a rechazar todo lo que no es cómodo, todo lo que no nos hace felices y todo lo que no nos satisface, por eso la visión antropológica de hoy es sin duda una visión de bienestar perpetuo, donde la ascesis y la mortificación están vistas bajo sospecha.
“Yo mismo me he convertido en un dios, yo mismo he relativizado los principios morales y los he adecuado para que sirvan a mis convicciones, yo mismo he creado mi entorno, yo mismo me he formado y aunque lejos de volverme una religión yo me he convertido en mi más fiel seguidor”
5. HYLELATRÍA:
Fue un poco complicado encontrar una palabra que albergara el conjunto de cosas que en el mundo cumplen con las características de ser objeto de un “amor desordenado”, es decir, un objeto que es adorado. La palabra Hyle tiene su origen en Aristóteles, él la usó para referirse al cúmulo de cosas visibles que son objeto de nuestro entendimiento, pero que originalmente se usaba para referirse a la madera o la leña (materiales de construcción).
Esta adoración de las cosas materiales, en nuestra sociedad actual, ha adquirido unas características comunes. En primer lugar son caducas (pierden muy fácil el valor en el tiempo), frágiles y tienen un valor adquisitivo alto, lo que genera de algún modo un esfuerzo para adquirirlo. El desorden radica en que muchos de los objetos están siendo usados como sujetos, se les da nombre, se les hace duelo cuando se pierden o se dañan, y generan en algunas personas una relación enfermiza de dependencia.
Hablemos con ejemplos, el más común de todos es el celular, de manera especial los de alta gama que superan el millón y medio de pesos colombianos (500 dólares aproximadamente), en los países europeos o norteamericanos adquirir equipos de alta gama no es tan difícil como lo es en países latinoamericanos; el teléfono celular cumple todas las características que mencionamos anteriormente, ya mencionamos los valores económicos elevados, su caducidad (se vuelven obsoletos muy rápido) y requieren cuidado (son frágiles). Existe en el mundo una obsesión por adquirir y el dinero, que siempre se ha considerado “un dios”, ha pasado a ser un medio para adquirir cosas.
Esta obsesión por poseer objetos de valor (de marca) ha generado cierto apego y fanatismo, ha absorbido nuestros espacios y nuestros tiempos, y podemos ver como esta oleada de adquirir bienes sigue impidiendo el seguimiento cristiano. “Anda y vende todo lo que tienes” este imperativo de Cristo, sigue siendo una característica del verdadero cristiano que sabe renunciar a poner en los objetos materiales el corazón, “donde está tu corazón allí está tu tesoro”
Hoy también estamos viviendo una crisis ambiental por culpa de la sociedad de descarte, el uso y el desuso ha llevado a una contaminación sin precedentes en la historia de la humanidad; los valores actuales están invertidos y existe una clara relativización que ha llevado a una lucha salvaje por poseer. La crisis religiosa que vivimos actualmente y la oleada de individualismo han dejado a la humanidad en la orilla del consumismo, que mantiene a las personas atadas al sistema económico que no se ha puesto en duda. Ese sistema es el dios inefable, con una estructura tan fuerte que es casi imposible revelarse contra él, está protegido por una serie de credos que se sostienen como artículos de fe y esto ha llevado a consolidar la antropología propia de este sistema: el individualismo.
El uso del Evangelio lo ha dejado contaminado con este modelo económico, como dijimos anteriormente se habla de un “evangelio de prosperidad” una visión de Cristo que da beneficios económicos a quién pide con fe y aporta donaciones para mantener su “obra terrena”. Desintoxicar a los que se hacen llamar cristianos y que ven en Jesús un profeta que avala a los ricos por encima de los pobres, y que está de acuerdo con el sistema económico imperial, que favorece el individualismo y que muestra una clara discriminación por los que no están dentro de los parámetros morales y sociales, y que es un dispensador de milagros, un taumaturgo que ha abandonado este mundo que lo espera expectante para que a su regreso destruya a quienes están en su contra. Es tan difícil hacer un cambio de lenguaje, que hemos quedado sometidos a una visión disfrazada de Dios.
A manera de Conclusión:
Finalmente, existe un problema relacionado al “dar culto”. Hasta este momento sólo hemos podido esbozar la realidad de adoración, estrechamente vinculada con la fuerza de amar. El culto no necesariamente requiere de un lugar, es decir, un templo, aunque en la sociedad actual existan lugares donde se vive con más intensidad estas nuevas y no tan nuevas idolatrías, se requieren líderes, que hagan las veces de profetas y se necesitan credos “libros” o pensadores que ayuden a mantener esa verdad, todos de alguna manera estamos tristemente sometido a un círculo vicioso que nos ha despojado de Dios, que nos ha tumbado hacia dos extremos igualmente malvados, el moralismo solapado y el relativismo ateo. Vivimos una crisis del lenguaje, porque no dimensionamos las palabras, porque desconocemos su real significado o porque trivializamos su sentido, porque en una sociedad que no lee es difícil expresar en la era de los iconos la profundidad de la palabra.
Pero no hay por qué perder la esperanza, hay quienes adoran a Dios con toda su fuerza y todo su corazón, porque han comprendido que el Reino de Dios no es un lugar hacia dónde vamos, sino un lugar que construimos. A las voces de todos los tiempos nos unimos en este momento de la historia para que juntos sin distinción clamemos en acción de gracias a aquel que en este mundo nos ha puesto para “amarnos los unos a los otros” dando culto a Dios desde el compartir y desde la donación hacia el otro, liberándonos de tantas cosas innecesarias que nos hacen perder el tiempo y la conciencia de estar en el mundo.
Jesús el “Señor del Sábado” nos recuerda que es necesario ser como los niños para entrar en la dinámica del Reinado de Dios, quién logra liberarse de las preocupaciones del mundo; ha logrado entregar sus fuerzas para hacer de este mundo un lugar más humano. El Dios que adoro en mi interior y en el silencio “de mi habitación”, es decir en el silencio que le urge hablar al mundo, es el mismo Dios que adoro en medio de la comunidad que se reúne para celebrar una fe común y que comparte con un mismo corazón y un mismo sentir las necesidades de todos (cfr. Hch. 4, 32). El movimiento iniciado por Jesús sigue siendo profético en medio de un mundo que vive confundido, el Papa Francisco nos ha pedido ponernos de píe y ser capaces de denunciar ese demonio que entra por nuestros bolsillos, que nos hunde en el individualismo y que nos hace rechazar al hermano (“ese hijo tuyo” Lc. 15, 30).
Por: Andrés Felipe Rojas Saavedra, CM